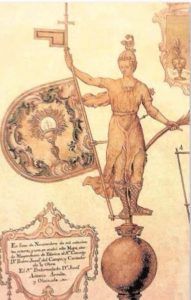 Un documento en el archivo del Arzobispado data en 1571 el apodo de «Jiralda» aplicado a Juana Martín
Un documento en el archivo del Arzobispado data en 1571 el apodo de «Jiralda» aplicado a Juana Martín
Referencias en los archivos Hasta ahora, la primera referencia que se tenía del nombre de Giralda era un manuscrito fechado en 1592 que se custodia en la Biblioteca Colombina El apodo de una devota sevillana Juana Martín la Giralda aparece mencionada en un expediente de capellanía fundada en la iglesia de Santa María de la Blanca en 1571, el año de su muerte.
HASTA ahora, la referencia escrita más antigua que designa como Giralda a la figura de bronce conocida hoy con el nombre de Giraldillo, data del año 1592 y la proporciona un manuscrito de la Biblioteca Colombina, como ponen de manifiesto Teresa Laguna e Isabel González Ferrín, en el libro «La Giganta de Sevilla». Algunos expertos han llegado a relacionar su significado con cierto mecanismo giratorio, o veleta, semejante al molinito de papel apuntado por el profesor Rogelio Reyes Cano. Otra interpretación distinta sugiere que pudo haber tomado el nombre de un personaje de la literatura cancioneril del Quinientos, reseñado en los romances como Gila Giralda, según los profesores Alfonso Jiménez y Solís de los Santos. Pero un nuevo hallazgo documental permite ahora adelantar la existencia del nombre, veinticinco años antes de la fecha brindada por la crónica, aunque lo asocia en este caso con una mujer de la ciudad. Cuando la victoriosa Giralda se encaramó a la torre el año 1568, era ya anciana una sevillana muy beata, domiciliada cerca de la Catedral, que tenía por nombre Juana Martín, a quien el pueblo curiosamente también llamaba la Giralda.
En el Archivo General del Arzobispado de Sevilla se conserva la portadilla de un expediente de capellanía fundada en la iglesia de Santa María la Blanca en 1571. Allí aparece enunciado que su constituyente había sido Juana Martín «la Jiralda» (sic). El contenido define cómo había de oficiarse la memoria de misas por la salvación de su alma, con el aporte económico de la renta que se obtuviera de una casa del barrio de Santa Cruz, ubicada en la calle del Horno. Además, dejó estipulado que el oficiante de las misas fuese un cura primo hermano suyo, llamado Pedro Delgado, hijo de su tío carnal, Pedro Martín.
Entre los libros del notario Gaspar de León conservados en el Archivo Histórico Provincial, hemos podido localizar varios testamentos que realizó en vida y diversos codicilos otorgados en 1571, año en el que falleció. Gracias a estos, sabemos que hubo de ser una feligresa asidua de Santa María la Blanca y la parroquia del Sagrario, a cuya Sacramental legó cierta cantidad económica. Estableció una importante amistad con algunos de los canónigos y otros ministros eclesiásticos de la Catedral. Su fervor le llevó también a contribuir con algunas religiosas, como lo testimonia el apoyo dispensado a su sobrina Leonor Martín, que terminó profesando como monja, y, sobre todo, a destinar buena parte de la fortuna que amasó a la obra pía que hemos descrito. Contrajo matrimonio dos veces. Su primer marido fue Francisco de Salamanca, con el que tuvo varios hijos. Tras enviudar, formalizó segundas nupcias con Andrés de Talavera, probable artesano de la cerámica. Tengamos en cuenta, que una de las escrituras de adjudicación de tributos suscrita por doña Juana señala el gravamen que ejercitó de una vivienda de la calle de San Jacinto a favor de la fábrica de Santa María la Blanca.
Giralda, nombre de mujer
Esta documentación descubierta no precisa si Juana recibía el apelativo en razón de su posible altura desmesurada, en caso de la similitud de su esbeltez con la figura de la torre o por tradición familiar. Era muy usual en aquel tiempo utilizar nombres de pila, o incluso alguno de los apellidos, como apodos. Nos hemos propuesto investigar, con rigor, si Giralda había llegado a ser empleado onomásticamente por las féminas en nuestra ciudad como el de Giraldo. Dos cartas de embarque al Nuevo Mundo, del Archivo de Indias, nos sirven para comprobar que Giralda todavía era un nombre femenino, e incluso apellido, en la Sevilla de los años finales del siglo XVI e inicios del XVII. Son los casos de Giralda Flores y Petronila Giralda, madres de personas que marcharon a América en 1602 y 1628, respectivamente. En el Siglo de Oro, pervivía todavía aquí el uso de un nombre cuya ascendencia se retrotraía a época medieval. En el antiguo reino de Aragón se documenta, en 1246, a Ápoca de Giralda Laxafarra, vinculada a un monasterio de Montearagón, del municipio de Quicena, en la provincia de Huesca. O el de Giralda Ciutadella, de la zaragozana localidad de Daroca, en 1389.
Giralda no era nombre de carácter profano sino sagrado como el de San Giraldo, un mártir godo de origen alemán, incluido en el santoral mozárabe hispalense desde los tiempos del rey Fernando III, como documentó hace unos años el canónigo archivero don Pedro Rubio. La Iglesia sevillana conmemoraba su festividad litúrgica el 13 de octubre, pese a hacerlo hoy el día 23 del mismo mes, junto a la de los obispos San Servando, San Germán y San Teodoro, de tan amplia tradición histórica en nuestra ciudad.
El nombre de Giraldo se prodigó en estas latitudes durante la segunda mitad del siglo XVI no con escasa frecuencia. Así lo hemos comprobado en padrones y partidas sacramentales de nacimiento, matrimonio y defunción de la parroquia del Sagrario. Uno de los paradigmas más llamativos lo constituye Giraldo Mayo, un francés casado con una sevillana en 1584 cuyo nombre honra lógicamente al célebre benedictino del país vecino San Geraldo de Aurillac. Su abadía se localiza en la ciudad del mismo nombre, de la región AuverniaRódano-Alpes, a los pies del camino hacia Santiago de Compostela.
La hija de Giraldo Gil –a nuestro entender– de Estupiñán, conquistador de la ciudad colombiana de Buga en 1555, se llamó Giralda Gil, como inmortalizó la coplilla popular antes citada. Esto nos hace pensar que las descendientes de los Geraldos que recibiesen la versión femenina del nombre tuvieron que terminar formalizándose como Gerardas. Esta palabra, que posee un origen etimológico alemán del tiempo de los godos, quiere decir lanza o guerrera audaz. Un significado bastante coincidente con lo que representa la figura de bronce bautizada en sus inicios como Giralda.
Triunfo de la Iglesia
Expresa una partida del Libro de Adventicios de la Catedral correspondiente al año 1568 que fueron necesarios hasta 18 moriscos para transportar desde el taller del fundidor, Bartolomé Morel, el enorme remate que «tiene por nombre la Fe Triunfo de la Iglesia». De este modo tan colosal, conmemoró Sevilla las distintas victorias que la monarquía hispánica había conseguido sobre los enemigos de la religión católica –terminado el Concilio de Trento–, como la cosechada contra los luteranos de la Florida en 1565. Justo el mismo año que se iniciaron las obras de recrecimiento del cuerpo almohade de la torre, bajo la dirección del arquitecto Hernán Ruiz. Sevilla proclamaba así a los cuatro vientos ser la salvaguarda de la fe, donde se habían gestado y promovido, como cabecera de la Armada, todos aquellas contiendas libradas en defensa de la fe católica, frente a una Europa contaminada de protestantismo o a otros lugares en los que se imponía el infiel musulmán.
Los atributos que exhibe la efigie giratoria no simbolizan las virtudes teologales propias de la fe (no lleva el cirio encendido, una iglesia por tiara, los Evangelios o las Tablas de la Ley en las manos ni el cáliz), sino que muestran otras cualidades relacionadas con la guerra, representadas por el casco y la coraza guerrera, reforzada con símbolos de fortaleza como las figuras de león que adornan el calzado. San Pablo lo dijo: «Revestíos de la armadura de Dios», invitando con ello a tomar las armas guerreras para defender la fe. Entiéndase bajo una clave espiritual para la Iglesia militante que tanto prevaleció en aquel momento posconciliar. La profesora Morón de Castro defiende que el Cabildo Catedral trató de convertir una figura que es, a su juicio, una alegoría de la virtud de la Fortaleza, en una imagen de «Fe triunfante». Argumenta que esta fue la razón por la que se pintó, ya luego, una vez terminada de fundir, un cáliz sobre el escudo que se ha borrado con el tiempo.
No pueden pasar desapercibidos los atributos bélicos que con tanta maestría encarnan en esta «Mujer guerrera» una perseverante actitud combatiente, muy bien estudiados por la profesora María Jesús Sanz. Su plasmación se inspira claramente en la mitología clásica, tan común en las pinturas de la corte de Felipe II, y nos muestra a la diosa Palas Atenea muy similar al de una estampa de Marcantonio Raimondi, que identificó en su momento el profesor Juan Miguel Serrera. Pero la figura de la Giralda tampoco se aparta demasiado de la alegoría femenina que simboliza a la monarquía hispánica en el cuadro de Tiziano, titulado «La religión socorrida por España», en el que luce una coraza (sustituida por la túnica en el grabado de Giulio Fontana). Por tanto, aquí solo caben dos interpretaciones: que simbolice el triunfo de un catolicismo combatiente o la victoria del imperio universal español sobre otras creencias. Orgulloso tuvo que sentirse el propio rey, Felipe II, cuando vino a Sevilla en 1570 y subió a la torre donde aparece inscrito como «Dueño del mundo».
Faro del río
Los relieves que decoran la torre están orientados hacia los 32 vientos que conocían los navegantes del siglo XVI. En aquella Sevilla portuaria, dependiente del río, la funcionalidad de esta veleta monumental resultó crucial. Desde muchas millas, se avistaba el anuncio de la Giralda y la marinería podía prever la orientación dominante, pues se hizo giratoria hacia todas las regiones para detectar la tempestad del cielo, como significa la propia inscripción laudatoria de la torre.
Pero lo que no deja de ser sorprendente es que al Giraldillo lo conociesen en sus orígenes con el sobrenombre popular de «la Santa Juana». ¿Tendrá que ver algo con nuestra Juana Martín, aquella sevillana que, por los mismos días en que se modelaba, también llamaron la Giralda?.
Fuente: http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-primera-mujer-sevillana-llamaron-giralda-201707170944_noticia.html
 La actividad industrial de extracción de árido del río Genil fue in crecendo y los hermanos García Castilla adquirieron una nueva barca que se bautizó “San Rafael” y a cuya botadura asistió el coadjutor de la Parroquia de Santa María, don José Rejos. Esta barca tenía 12 metros de largo, 3 de ancho y 0,80 de puntal. Llegó a contar la flota arenera con tres barcas grandes y dos pequeñas que hacían labores auxiliares en años sucesivos.
La actividad industrial de extracción de árido del río Genil fue in crecendo y los hermanos García Castilla adquirieron una nueva barca que se bautizó “San Rafael” y a cuya botadura asistió el coadjutor de la Parroquia de Santa María, don José Rejos. Esta barca tenía 12 metros de largo, 3 de ancho y 0,80 de puntal. Llegó a contar la flota arenera con tres barcas grandes y dos pequeñas que hacían labores auxiliares en años sucesivos.
Con la creación de una sección de areneros en el Sindicato Provincial de la Construcción, se impuso la utilización de motores en las embarcaciones y el fin del trabajo desirga.
 Los hermanos García Castilla instalaron en sus embarcaciones motores, los primeros de gasolina y, posteriormente, de gasoil. Para la descarga comenzaron a utilizar grúas, consiguiendo con ello hacer más humano el durísimo trabajo de los areneros.
Los hermanos García Castilla instalaron en sus embarcaciones motores, los primeros de gasolina y, posteriormente, de gasoil. Para la descarga comenzaron a utilizar grúas, consiguiendo con ello hacer más humano el durísimo trabajo de los areneros.
Las inundaciones y las avenidas del río Genil produjeron graves daños a la planta y la flota arenera. En más de una ocasión la fuerte corriente arrastró a las barcas a varios kilómetros río abajo; incluso se dio el caso de que una de ellas quedó atrapada en la calle Merinos.
En una de las fotografíasse puede ver la barca denominada “Rosario” y en ella posasu propietario José García junto con un grupo de amigos: Ricardo Viera, Gabriel Martínez, Juan Macías Tamarit y José María Carrasco. En la otra aparecen las dos barcas auxiliares de los hermanos García Castilla en plena actividad. Al fondo, la estampa irrepetible del bello conjunto urbano de la ciudad de Écija.
La mecanización del sistema de extracción de áridos originóla desaparición de las barcas del río Genil, perdiéndose también una estampa clásica del principal afluente del río Guadalquivir
Fuente: Memoria de una década: Écija, 1960-1969. Juan Méndez Varo
 En los años cincuenta del siglo XX y obtenidas las autorizaciones administrativas oportunas, los hermanos José y Antonio García Castilla promovieron la explotación de áridos del río Genil, mediante barcas de remos; una actividad que mantuvieron hasta el año 1972.
En los años cincuenta del siglo XX y obtenidas las autorizaciones administrativas oportunas, los hermanos José y Antonio García Castilla promovieron la explotación de áridos del río Genil, mediante barcas de remos; una actividad que mantuvieron hasta el año 1972.
En el lugar conocido por “Miragenil”, junto al Paseo de San Pablo y próximo a la carretera Nacional IV, de Madrid a Cádiz, se situaba el muelle y la planta de áridos. La necesidad de tener este material de gran consumo en la construcción próximo al casco urbano y la utilización de procedimientos más dinámicos de los que hasta ahora se venían utilizando, hicieron de esta iniciativa industrial una actividad pionera en la ciudad.
La explotación se inició con una barca de segunda mano adquirida en Alcalá del Río, denominada “Elisita”. Tenía 9,00 mts. de eslora; 2,70 de manga y 1,65 de calado o puntal, capaz de transportar entre siete y ocho toneladas de áridos.
Las condiciones de trabajo eran durísimas. La jornada se iniciaba con la primera luz del día, sea cual fuere la estación del año. La primera tarea consistía en achicar el agua de la barca mediante cubos y una vez que reunía las condiciones para la faena, tres operarios la arrastraban río arriba, uno al timón y los otros, tirando de la sirga desde la orilla. Recorrían entre dos y tres kilómetros, hasta localizar el lugar idóneo para el alijo. La ubicación de la barca era tarea fundamental para el feliz éxito del trabajo, pues debía de contener dos requisitos fundamentales: que el árido no estuviera muy profundo y que la barca pudiera trabajar en las mejores condiciones para que no quedara encallada. Una vez fijada la barca, se iniciaba el duro trabajo manual de extracción de árido mediante cazos.
 En esta actividad, como cualquiera otra de la vida, la experiencia y la técnica atenuaban de forma manifiesta la dureza este trabajo. Según testimonio del propio José Castilla, el punto de apoyo del cazo en la barca que se utilizaba como palancay aprovechar la propia corriente del río eran dos elementos fundamentales. Hay que señalar que el cazo llevaba una vara de cinco metros de longitud, y que una vez lleno podía pesar unos 25 kilogramos. Pero era,además, importante conocer el Genil porque cualquier error podía dar al traste con la jornada laboral y hundirse la barca con la carga. El nivel del río por esta zona quedaba,asimismo, sometido a las necesidades de la fábricade harinas del puente que mediante sus bigornios regulaba el agua.
En esta actividad, como cualquiera otra de la vida, la experiencia y la técnica atenuaban de forma manifiesta la dureza este trabajo. Según testimonio del propio José Castilla, el punto de apoyo del cazo en la barca que se utilizaba como palancay aprovechar la propia corriente del río eran dos elementos fundamentales. Hay que señalar que el cazo llevaba una vara de cinco metros de longitud, y que una vez lleno podía pesar unos 25 kilogramos. Pero era,además, importante conocer el Genil porque cualquier error podía dar al traste con la jornada laboral y hundirse la barca con la carga. El nivel del río por esta zona quedaba,asimismo, sometido a las necesidades de la fábricade harinas del puente que mediante sus bigornios regulaba el agua.
También el rescate de la barca hundida en el río llena de árido tenía sus técnicas, ya que, sin necesidad de grúa o cualquier otra máquina, la pericia del personal hacía posible que recobrara su posición natural. Una vez cargada la barca hasta el borde, río abajo y a remos, se trasladaba al muelle dondede forma manual, se procedía al vaciado de la carga. A pie de río acudían los carros y los burros, con cerones a reatas para hacer la distribución del árido. Ya en la propia obra, mediante diferentes zarandas, manejadas a pulso por los peones de la obras, se procedía a la división de la grava y la arena según las necesidades.
Fuente: Memoria de una década: Écija, 1960-1969. Juan Méndez Varo
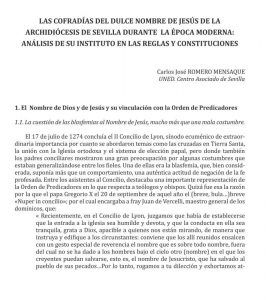 El 17 de julio de 1274 concluía el II Concilio de Lyon, sínodo ecuménico de extraordinaria importancia por cuanto se abordaron temas como las cruzadas en Tierra Santa, la unión con la Iglesia ortodoxa y el sistema de elección papal, pero donde también los padres conciliares mostraron una gran preocupación por algunas costumbres que estaban generalizándose entre los fieles. Una de ellas era la blasfemia, que, bien considerada, suponía más que un comportamiento, una auténtica actitud de negación de la fe profesada. Entre los asistentes al Concilio, destacaba una importante representación de la Orden de Predicadores en lo que respecta a teólogos y obispos.
El 17 de julio de 1274 concluía el II Concilio de Lyon, sínodo ecuménico de extraordinaria importancia por cuanto se abordaron temas como las cruzadas en Tierra Santa, la unión con la Iglesia ortodoxa y el sistema de elección papal, pero donde también los padres conciliares mostraron una gran preocupación por algunas costumbres que estaban generalizándose entre los fieles. Una de ellas era la blasfemia, que, bien considerada, suponía más que un comportamiento, una auténtica actitud de negación de la fe profesada. Entre los asistentes al Concilio, destacaba una importante representación de la Orden de Predicadores en lo que respecta a teólogos y obispos.
LEER ARTÍCULO COMPLETO
 Estimados compañeros, tengo el placer de comunicaros que mi ultimo artículo titulado : “Francisco de la Calle Almansa, segundo abad de Olivares”, ha sido publicado en la revista que edita la Catedral de Santiago de Compostela: Annuarium Sancti Iacobi, Nº 4, 2015. Me gustaría que lo comunicaseis al resto de compañeros de ASCIL. Os envío la portada de la mencionada revista. Debido a la extensión del artículo, pp149-162, os remito a mi blog, titulado: lospapelesviejosdejuan, donde lo podrán leer íntegro. Artículo: http://lospapelesviejosdejuan.blogspot.com.es/2016/08/francisco-de-la-calle-almansa-segundo.html
Estimados compañeros, tengo el placer de comunicaros que mi ultimo artículo titulado : “Francisco de la Calle Almansa, segundo abad de Olivares”, ha sido publicado en la revista que edita la Catedral de Santiago de Compostela: Annuarium Sancti Iacobi, Nº 4, 2015. Me gustaría que lo comunicaseis al resto de compañeros de ASCIL. Os envío la portada de la mencionada revista. Debido a la extensión del artículo, pp149-162, os remito a mi blog, titulado: lospapelesviejosdejuan, donde lo podrán leer íntegro. Artículo: http://lospapelesviejosdejuan.blogspot.com.es/2016/08/francisco-de-la-calle-almansa-segundo.html
 Pilas y Villamanrique mantuvieron un enconado pleito en los tribunales eclesiásticos de Sevilla
Pilas y Villamanrique mantuvieron un enconado pleito en los tribunales eclesiásticos de Sevilla
A cuenta del lugar preeminente que deseaban ostentar en la procesión, las filiales de Pilas y Villamanrique mantuvieron un enconado pleito en los tribunales eclesiásticos de Sevilla, superada ya la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la romería comenzó a experimentar cierto apogeo. En 1766, la de Pilas acudió al Arzobispado para obtener la aprobación de sus Reglas, conforme a los dictámenes establecidos por la autoridad religiosa. El expediente, que se conserva en la sección de Justicia del archivo diocesano precisa que el pileño, Juan Muñoz de Suarte, fue quien realizó la tramitación burocrática, en representación de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosío, que se hallaba establecida en la parroquia de Santa María la mayor de la localidad sevillana.
Pilas aspiraba a ocupar el primer puesto de las filiales porque Villamanrique no cumplía con los requisitos canónicos exigidos, pues sus Reglas no estaban ratificadas por el ordinario eclesiástico sevillano. Denunciaron los pileños que la de Villamanrique no se hallaba constituida dentro de la diócesis e infringía las normas de forma flagrante. «Es cosa sabida –expresa el litigio– que la dicha villa de Villamanrique es sujeta en lo eclesiástico al Priorato de León». Desde el surgimiento de la población, en el siglo XVI, perteneció a la orden militar de San Marcos de León, cuyo obispo-prior era de la orden de Santiago, con sede en Llerena (Badajoz), hasta que en julio de 1873 quedó disuelta.
Aquella irregularidad se solapó muchos años gracias al favor de la hermandad de Almonte, cuyos dirigentes consintieron la participación pese a estar incardinada en otra jurisdicción. El proceso incluye la réplica de Villamanrique, que alegó ser la primera que recibía las andas de la Virgen, al salir, después de la de Almonte, además de ser la última en devolvérselas a los almonteños, antes de entrar.
Pero el 7 de marzo de 1766, el gobernador eclesiástico don José de Aguilar y Cueto, que tanto luchó porque las hermandades legalizaran sus reglamentos, envió una petición a la hermandad de Almonte, en nombre de la cofradía de Pilas, anunciándole que la reestableciesen al mismo lugar que poseía en la procesión de Pentecostés, porque «se han hecho autos sobre aprobación de la Regla, que por no haberse descubierto la antigua firmaron para régimen y gobierno, la que por mí ha sido aprobada». Sin embargo, Pilas temía que Almonte continuase favoreciendo a la otra filial litigante e incumpliese esta orden. Puntualiza la demanda que la de Almonte, «unida con la congregación de la de Villamanrique, quiere darle a esta preferencia en la iglesia y procesión que se ha de celebrar en dicho día, por motivos particulares que tienen entre sí».
La referencia más antigua que poseíamos relativa al orden nominal de las filiales, nos lo había proporcionado la Regla Directiva de la ilustre hermandad de Almonte, fechadas el 7 de agosto de 1758. El capítulo sexto, que trata sobre las hermandades de otros pueblos, enumera «las de Villamanrique, Pilas, La Palma y Rota, y en las ciudades de Moguer, Sanlúcar de Barrameda y el Gran Puerto de Santa María, cuyas siete Hermandades concurran anualmente, con la de esta villa [de Almonte] el día de la Fiesta». Y añade curiosamente: «que la que faltare, con su asistencia un año, y no hisiere constar con justificación a las demás, el justo motivo que se lo impida, haya de perder su antigüedad, y se ponga después de la última, y más moderna Hermandad».
En las primeras décadas del siglo XVIII, tuvo que faltar alguna a la procesión sin justificación convincente, viéndose obligada la almonteña a establecer un acuerdo entre todas, recalca el auto, «por el que pierde la antigüedad la hermandad que faltare dos años. Firmado en la Ermita de Ntra. Sra. de las Rocinas, el 4 de junio de 1724», con las firmas de Sanlúcar de Barrameda, Villamanrique, Pilas, La Palma y Moguer.
El contencioso revela que la más antigua de todas era la de Sanlúcar de Barrameda y que esta perdió su sitio, entre 1724 y 1758, a causa de algún inconveniente importante que desconocemos. Tras faltar más de dos años, la sanluqueña quedó relegada al final de todas, razón por la que figura posicionada en el sexto lugar, en las Reglas de 1758, antes del Puerto de Santa María, que igualmente pudo no haber asistido algún tiempo.
En el procedimiento se recrea parte del programa festivo que se seguía en la procesión de Pentecostés, fuera de la liturgia. La Señora salía de la ermita de manos de capellán, y este entregaba el paso a la hermandad matriz para, a su vez, cedérselo a la filial primera. Por orden de antigüedad iba cada una cumpliendo con el relevo «disparando primero los fuegos, recibiendo en sus hombros la Virgen Santísima antes y bailando danzas». Al regreso, la más antigua le cedía el paso a la de Almonte, cuyos cofrades introducían la imagen dentro de la iglesia con la danza de rigor.
JULIO MAYO ES HISTORIADOR
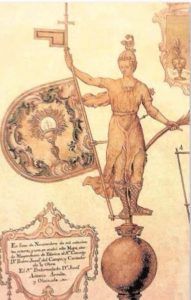 Un documento en el archivo del Arzobispado data en 1571 el apodo de «Jiralda» aplicado a Juana Martín
Un documento en el archivo del Arzobispado data en 1571 el apodo de «Jiralda» aplicado a Juana Martín

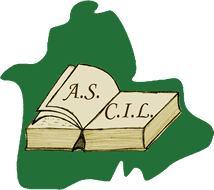
 La actividad industrial de extracción de árido del río Genil fue in crecendo y los hermanos García Castilla adquirieron una nueva barca que se bautizó “San Rafael” y a cuya botadura asistió el coadjutor de la Parroquia de Santa María, don José Rejos. Esta barca tenía 12 metros de largo, 3 de ancho y 0,80 de puntal. Llegó a contar la flota arenera con tres barcas grandes y dos pequeñas que hacían labores auxiliares en años sucesivos.
La actividad industrial de extracción de árido del río Genil fue in crecendo y los hermanos García Castilla adquirieron una nueva barca que se bautizó “San Rafael” y a cuya botadura asistió el coadjutor de la Parroquia de Santa María, don José Rejos. Esta barca tenía 12 metros de largo, 3 de ancho y 0,80 de puntal. Llegó a contar la flota arenera con tres barcas grandes y dos pequeñas que hacían labores auxiliares en años sucesivos. Los hermanos García Castilla instalaron en sus embarcaciones motores, los primeros de gasolina y, posteriormente, de gasoil. Para la descarga comenzaron a utilizar grúas, consiguiendo con ello hacer más humano el durísimo trabajo de los areneros.
Los hermanos García Castilla instalaron en sus embarcaciones motores, los primeros de gasolina y, posteriormente, de gasoil. Para la descarga comenzaron a utilizar grúas, consiguiendo con ello hacer más humano el durísimo trabajo de los areneros. En los años cincuenta del siglo XX y obtenidas las autorizaciones administrativas oportunas, los hermanos José y Antonio García Castilla promovieron la explotación de áridos del río Genil, mediante barcas de remos; una actividad que mantuvieron hasta el año 1972.
En los años cincuenta del siglo XX y obtenidas las autorizaciones administrativas oportunas, los hermanos José y Antonio García Castilla promovieron la explotación de áridos del río Genil, mediante barcas de remos; una actividad que mantuvieron hasta el año 1972. En esta actividad, como cualquiera otra de la vida, la experiencia y la técnica atenuaban de forma manifiesta la dureza este trabajo. Según testimonio del propio José Castilla, el punto de apoyo del cazo en la barca que se utilizaba como palancay aprovechar la propia corriente del río eran dos elementos fundamentales. Hay que señalar que el cazo llevaba una vara de cinco metros de longitud, y que una vez lleno podía pesar unos 25 kilogramos. Pero era,además, importante conocer el Genil porque cualquier error podía dar al traste con la jornada laboral y hundirse la barca con la carga. El nivel del río por esta zona quedaba,asimismo, sometido a las necesidades de la fábricade harinas del puente que mediante sus bigornios regulaba el agua.
En esta actividad, como cualquiera otra de la vida, la experiencia y la técnica atenuaban de forma manifiesta la dureza este trabajo. Según testimonio del propio José Castilla, el punto de apoyo del cazo en la barca que se utilizaba como palancay aprovechar la propia corriente del río eran dos elementos fundamentales. Hay que señalar que el cazo llevaba una vara de cinco metros de longitud, y que una vez lleno podía pesar unos 25 kilogramos. Pero era,además, importante conocer el Genil porque cualquier error podía dar al traste con la jornada laboral y hundirse la barca con la carga. El nivel del río por esta zona quedaba,asimismo, sometido a las necesidades de la fábricade harinas del puente que mediante sus bigornios regulaba el agua.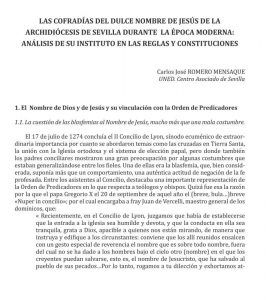 El 17 de julio de 1274 concluía el II Concilio de Lyon, sínodo ecuménico de extraordinaria importancia por cuanto se abordaron temas como las cruzadas en Tierra Santa, la unión con la Iglesia ortodoxa y el sistema de elección papal, pero donde también los padres conciliares mostraron una gran preocupación por algunas costumbres que estaban generalizándose entre los fieles. Una de ellas era la blasfemia, que, bien considerada, suponía más que un comportamiento, una auténtica actitud de negación de la fe profesada. Entre los asistentes al Concilio, destacaba una importante representación de la Orden de Predicadores en lo que respecta a teólogos y obispos.
El 17 de julio de 1274 concluía el II Concilio de Lyon, sínodo ecuménico de extraordinaria importancia por cuanto se abordaron temas como las cruzadas en Tierra Santa, la unión con la Iglesia ortodoxa y el sistema de elección papal, pero donde también los padres conciliares mostraron una gran preocupación por algunas costumbres que estaban generalizándose entre los fieles. Una de ellas era la blasfemia, que, bien considerada, suponía más que un comportamiento, una auténtica actitud de negación de la fe profesada. Entre los asistentes al Concilio, destacaba una importante representación de la Orden de Predicadores en lo que respecta a teólogos y obispos. Estimados compañeros, tengo el placer de comunicaros que mi ultimo artículo titulado : “Francisco de la Calle Almansa, segundo abad de Olivares”, ha sido publicado en la revista que edita la Catedral de Santiago de Compostela: Annuarium Sancti Iacobi, Nº 4, 2015. Me gustaría que lo comunicaseis al resto de compañeros de ASCIL. Os envío la portada de la mencionada revista. Debido a la extensión del artículo, pp149-162, os remito a mi blog, titulado:
Estimados compañeros, tengo el placer de comunicaros que mi ultimo artículo titulado : “Francisco de la Calle Almansa, segundo abad de Olivares”, ha sido publicado en la revista que edita la Catedral de Santiago de Compostela: Annuarium Sancti Iacobi, Nº 4, 2015. Me gustaría que lo comunicaseis al resto de compañeros de ASCIL. Os envío la portada de la mencionada revista. Debido a la extensión del artículo, pp149-162, os remito a mi blog, titulado:  Pilas y Villamanrique mantuvieron un enconado pleito en los tribunales eclesiásticos de Sevilla
Pilas y Villamanrique mantuvieron un enconado pleito en los tribunales eclesiásticos de Sevilla