Los que llegamos a conocer la Alcarrachela a mediados del siglo XX, la recordamos como una gran escombrera llena de inmundicia. Las huertas fértiles se dejaron de cultivar y los árboles frutales envejecieron, la maleza comenzó a cubrir la tierra que antes había mostrado una fertilidad asombrosa, y las acequias fueron arañadas por el paso del tiempo hasta derramar el agua y resultar inservible. Lo mismo ocurrió con las norias, almatriches y toda la red de riego y así fue desapareciendo la fecunda Alcarrachela, paraíso de la vega del Genil.
 La construcción de la nueva variante de la carretera nacional IV era una de las principales demandas de los ecijanos. Y eran lógicas estas reivindicaciones dado que el tránsito de vehículos que circulaba por la carretera nacional Madrid-Cádiz lo hacía a través del casco urbano de la ciudad: doctor Fleming, Avda de Italia, y calle La Victoria. Y es el nuevo trazado de la variante el que propició la construcción de la prolongación de la avenida Miguel de Cervantes, y con ello, de nuevo, la conexión de esta vía con la carretera nacional.Una deobras imprescindibles que hubo que acometer fue la entubación del arroyo de la Guitarrera, que iba a desembocar al arroyo de la Argamasilla, y que ya en 1965 se encontraba totalmente ejecutada.
La construcción de la nueva variante de la carretera nacional IV era una de las principales demandas de los ecijanos. Y eran lógicas estas reivindicaciones dado que el tránsito de vehículos que circulaba por la carretera nacional Madrid-Cádiz lo hacía a través del casco urbano de la ciudad: doctor Fleming, Avda de Italia, y calle La Victoria. Y es el nuevo trazado de la variante el que propició la construcción de la prolongación de la avenida Miguel de Cervantes, y con ello, de nuevo, la conexión de esta vía con la carretera nacional.Una deobras imprescindibles que hubo que acometer fue la entubación del arroyo de la Guitarrera, que iba a desembocar al arroyo de la Argamasilla, y que ya en 1965 se encontraba totalmente ejecutada.
 Si al alcalde Felipe Encinas y Jordán le cabe el honor de haber hecho posible la apertura de la avenida de Miguel de Cervantes que, como se sabe,consiguió tras muchos años de trabajo y dificultades; al alcalde Joaquín de Soto Ceballos,le cabe también el honor de ser el artífice de la apertura de la prolongación de Miguel de Cervantes. A tal efecto concertó con Antonio Marín Gallardo la compra de 3.082 metros cuadrados de terrenos a razón de 13 pesetas el metro cuadrado. Estos terrenos fueron necesarios para que la avenida tuviera el trazado que hoy todos disfrutamos. El señor Marín también concertó con el Ayuntamiento la venta de otra parcela de terreno que fue destinadaa recinto ferial y que en la actualidad ocupa el conjunto de viviendas denominado “Plaza de Europa”.
Si al alcalde Felipe Encinas y Jordán le cabe el honor de haber hecho posible la apertura de la avenida de Miguel de Cervantes que, como se sabe,consiguió tras muchos años de trabajo y dificultades; al alcalde Joaquín de Soto Ceballos,le cabe también el honor de ser el artífice de la apertura de la prolongación de Miguel de Cervantes. A tal efecto concertó con Antonio Marín Gallardo la compra de 3.082 metros cuadrados de terrenos a razón de 13 pesetas el metro cuadrado. Estos terrenos fueron necesarios para que la avenida tuviera el trazado que hoy todos disfrutamos. El señor Marín también concertó con el Ayuntamiento la venta de otra parcela de terreno que fue destinadaa recinto ferial y que en la actualidad ocupa el conjunto de viviendas denominado “Plaza de Europa”.
En la acera de la derecha una de las primeras edificaciones fue el popular “HotelPirula”. Posteriormente,dos socios (Juan Pavón Rojas y Antonio Tamarit Rodríguez) construyen en proindiviso un grupo de cincuenta fincas (entre locales y viviendas). Lindando con al anterior se alzaotro edificio promovido también por dos ecijanos: José Jiménez Ferrero y Pedro Ostos Benítez.El Excmo. Ayuntamiento de Écijatambién a través del PatronatoMunicipal de Viviendas, promueve la construcción de viviendas y levanta un edificio con destino a losfuncionarios municipales.
 En la margen izquierda, Antonio García Gallardo promueve diferentes viviendas, conocidas popularmente por “pisos de Marín”. Posteriormenteentre los años 1963 y 1964 el señor Marín y Miguel ÁngelCárdenasLlavanera construyen la famosa “torreta”, con arreglo a los planos levantados por el arquitecto madrileño José LarañoLapuebla. El edificio, elevado con estructura de hierro, consta de once plantas destinadas a locales comercialesyviviendas.
En la margen izquierda, Antonio García Gallardo promueve diferentes viviendas, conocidas popularmente por “pisos de Marín”. Posteriormenteentre los años 1963 y 1964 el señor Marín y Miguel ÁngelCárdenasLlavanera construyen la famosa “torreta”, con arreglo a los planos levantados por el arquitecto madrileño José LarañoLapuebla. El edificio, elevado con estructura de hierro, consta de once plantas destinadas a locales comercialesyviviendas.
Como se sabe Écija es conocida por la ciudad de las torres, por lo que un edificio de once plantas que se alza a la altura de los bellos campanarios barroco, no fue bien recibido por los ciudadanos, de ahí que se le denomine despectivamente “la torreta”.
Quizás estén Vds. conmigo que el nuevo tramo de la avenida denominado “Prolongación”, se debía haber rotulado “avenida de Luis Vélez de Guevara”, en honor del insigne ecijano y,quedando la primera fase,como “avenida Miguel de Cervantes”. Todavía estamos a tiempo.
Fuente: Memoria de una Década 1960-1961, Juan Méndez Varo.
 Durante buena parte de los siglos XV y XVI, se celebraba todos los años una feria el 15 de agosto, más los ocho días de la octava de la festividad de la Asunción de Nuestra Señora, advocación titular de la catedral. Este importante evento litúrgico lo conmemoraba la Iglesia hispalense con la procesión de la santísima Virgen de los Reyes, a la que concurría muchísima gente debido a la fama milagrosa que la imagen había adquirido. Se suscitó la feria allá por el año 1434. Mientras se construía la actual Capilla Real, la hoy patrona fue ubicada de modo provisional en una dependencia, establecida entre las naves del lagarto y los conquistadores, a la altura de «la antigua Mezquita, en el salón de la Librería», que daba al patio de los naranjos. Lo cuenta así José Maldonado Dávila, en su Discurso histórico sobre dicha capilla, impreso en 1672. La puerta de su altar transitorio, permanecía abierta todos los días de la octava y durante las horas de la noche, que era cuando se velaba a la sagrada efigie con música, bailes y danzas por todo el perímetro del corral. Los puestos feriales eran instalados dentro del patio y fuera del entorno catedralicio (en el sector de la calle Alemanes), junto a las casas que entonces se hallaban adheridas al propio templo. Los géneros que se comercializaban eran de primer nivel, pues Sevilla representaba, en aquellos momentos de esplendor americano, el centro económico, cultural y religioso del imperio español, en detrimento de Toledo, y su Iglesia era madre en la gestación de otras fundadas en el Nuevo Mundo.
Durante buena parte de los siglos XV y XVI, se celebraba todos los años una feria el 15 de agosto, más los ocho días de la octava de la festividad de la Asunción de Nuestra Señora, advocación titular de la catedral. Este importante evento litúrgico lo conmemoraba la Iglesia hispalense con la procesión de la santísima Virgen de los Reyes, a la que concurría muchísima gente debido a la fama milagrosa que la imagen había adquirido. Se suscitó la feria allá por el año 1434. Mientras se construía la actual Capilla Real, la hoy patrona fue ubicada de modo provisional en una dependencia, establecida entre las naves del lagarto y los conquistadores, a la altura de «la antigua Mezquita, en el salón de la Librería», que daba al patio de los naranjos. Lo cuenta así José Maldonado Dávila, en su Discurso histórico sobre dicha capilla, impreso en 1672. La puerta de su altar transitorio, permanecía abierta todos los días de la octava y durante las horas de la noche, que era cuando se velaba a la sagrada efigie con música, bailes y danzas por todo el perímetro del corral. Los puestos feriales eran instalados dentro del patio y fuera del entorno catedralicio (en el sector de la calle Alemanes), junto a las casas que entonces se hallaban adheridas al propio templo. Los géneros que se comercializaban eran de primer nivel, pues Sevilla representaba, en aquellos momentos de esplendor americano, el centro económico, cultural y religioso del imperio español, en detrimento de Toledo, y su Iglesia era madre en la gestación de otras fundadas en el Nuevo Mundo.
La procesión de Nuestra Señora de los Reyes del 15 de agosto ya salía y entraba en aquel tiempo por la Puerta de Palos. Rodeaba todo el templo por debajo de las gradas hasta atravesar el arquillo de San Miguel. Cruzaba la plaza de la Lonja (Archivo de Indias), llegaba a la entonces denominada plaza del Arzobispo (hoy del Triunfo) e ingresaba por la de Palos. Entonces, las andas eran portadas por los capellanes reales, ataviados con capas blancas. Delante de la imagen, custodiándola, iban cuatro guardias reales. También figuraban en la procesión todas las dignidades de la catedral, así como el preste que debía decir la misa mayor. Al entrar, la imagen era conducida hasta la Capilla Mayor, donde presidía la función que se celebraba con gran solemnidad y música, hasta que, por la tarde, era llevada a su Capilla por los capellanes. En otras ocasiones extraordinarias, en las que fue sacada para la imploración de remedios, había veces en las que la imagen adoptaba otro itinerario más corto. Salía por la Puerta de Palos y entraba por la del Nacimiento.
 En su emplazamiento provisional, la Virgen de los Reyes lució vestidos propios de la corte, como las prendas regaladas por la reina Isabel la Católica, bordadas por ella misma, a tenor del estudio de Teresa Laguna sobre la visita dispensada por los monarcas católicos en el año 1500. Aquella ubicación, tan próxima a un espacio abierto, en la que también se guardaron sus ricos enseres, sarcófagos y simulacros reales, acercó la imagen aún más al contacto con el pueblo. Un modo también de poder acrecentar la popularidad del rey Fernando III, hermanado a esta Virgen desde tiempo inmemorial. No cabe duda de que la de los Reyes, llegó a convertir la catedral en un importantísimo centro de peregrinación anual. Aquellas peregrinaciones poseían un origen muy remoto. Distintos Papas se distinguieron por conceder indulgencias a quienes participasen en las fiestas de la Virgen del 15 de agosto, como la otorgada por el Sumo Pontífice, Alejandro IV, el año 1259, después de que la cristiandad hubiese ganado otra nueva plaza para el orbe católico. En el siglo XVI, venían en romería muchísimos fieles desde distintos lugares del antiguo reino de Sevilla. Quedó testimoniado en reglas de hermandades, como la de Vera Cruz de Villafranca de la Marisma, fechada en 1566, en la que se recoge expresamente que sus cofrades iban andando a Sevilla para asistir a la fiesta. Tan masiva era la afluencia, que el ayuntamiento sevillano solía requerir a los consistorios de Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas y Utrera, para que sus panaderos trajesen a la capital raciones dobles de pan para aquel día tan señalado.
En su emplazamiento provisional, la Virgen de los Reyes lució vestidos propios de la corte, como las prendas regaladas por la reina Isabel la Católica, bordadas por ella misma, a tenor del estudio de Teresa Laguna sobre la visita dispensada por los monarcas católicos en el año 1500. Aquella ubicación, tan próxima a un espacio abierto, en la que también se guardaron sus ricos enseres, sarcófagos y simulacros reales, acercó la imagen aún más al contacto con el pueblo. Un modo también de poder acrecentar la popularidad del rey Fernando III, hermanado a esta Virgen desde tiempo inmemorial. No cabe duda de que la de los Reyes, llegó a convertir la catedral en un importantísimo centro de peregrinación anual. Aquellas peregrinaciones poseían un origen muy remoto. Distintos Papas se distinguieron por conceder indulgencias a quienes participasen en las fiestas de la Virgen del 15 de agosto, como la otorgada por el Sumo Pontífice, Alejandro IV, el año 1259, después de que la cristiandad hubiese ganado otra nueva plaza para el orbe católico. En el siglo XVI, venían en romería muchísimos fieles desde distintos lugares del antiguo reino de Sevilla. Quedó testimoniado en reglas de hermandades, como la de Vera Cruz de Villafranca de la Marisma, fechada en 1566, en la que se recoge expresamente que sus cofrades iban andando a Sevilla para asistir a la fiesta. Tan masiva era la afluencia, que el ayuntamiento sevillano solía requerir a los consistorios de Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas y Utrera, para que sus panaderos trajesen a la capital raciones dobles de pan para aquel día tan señalado.
Pero el traslado de la Virgen a la Capilla Real que se labró en el interior de la catedral, verificado en 1579 por resolución del rey Felipe II, causó importantes cambios en el culto popular que la imagen había recibido mientras fue venerada en la dependencia del patio de los naranjos, durante más de un siglo. Como la gente asociaba los milagros de la Virgen de los Reyes por la mediación del rey Fernando III, a quien el pueblo veneraba como un santo, la capilla estaba colmada de ofrendas. Pero, a raíz del traslado, todos aquellos exvotos «se perdieron –recoge el mismo impreso de Maldonado (1672)– porque un capellán mayor no quiso que la nueva Capilla Real embarazase su adorno, cubriendo sus paredes con los cuadros y ofrendas, ni se ha consentido hasta ahora y se ha culpado mucho a los capellanes reales que no formasen Libro particular de los Milagros».
La retirada de la Virgen de los Reyes del atrio, también incidió en la decadencia de la feria. El cabildo eclesiástico, no permitió que se montase en años sucesivos dentro de aquel enclave. Al no existir ningún tipo de acceso hacia el interior del templo, no podía velarse. Para ello, era preciso tenerlo abierto toda la noche y, ante este inconveniente, los canónigos determinaron extinguir la celebración ferial los días de la festividad. Muchas expresiones propias de la religiosidad popular que, con el tiempo, habían ido suscitándose en torno a la Virgen, fueron mandadas depurar por el entonces arzobispo, don Cristóbal de Rojas, acorde a las exigencias que marcó el Concilio de Trento. Con aquella medida, los canónicos apartaron a la imagen de un fervor similar al que recibían otras devociones sevillanas. Pero tales restricciones no lograron, sin embargo, apagar la incandescente llama devocional ni hacer desaparecer las arraigadas peregrinaciones. En las primeras décadas del siglo XX, sobrevivía la llegada de romeros desde los pueblos más cercanos y algún resquicio de la feria a las afueras del templo, según refiere el sacerdote e historiador, don Manuel Serrano Ortega, en su «Homenaje de Sevilla a la Virgen de los Reyes» (1910).
No pasa inadvertido el afán del Cabildo de la catedral por preservar a la imagen de ese halo especial de majestad que, históricamente, la ha vinculado tanto con la monarquía, como evidencia su título devocional dedicado a los Reyes. Ello terminó por definir la rendición de un culto algo más litúrgico que festivo, cuya peculiaridad aún pervive tal como puede apreciarse en la forma de procesionar por la calle. Recordemos que esta imagen mariana, según la leyenda, es regalada a la Iglesia de Sevilla por el rey Fernando III, en agradecimiento del triunfo en las armas obtenido en esta ciudad. Ella lo había hecho todo, la victoria era de la Virgen. Así se entiende que, cuando el Vaticano declaró al rey Fernando III como santo, se relacionasen los milagros atribuidos al emblemático representante regio con la intermediación de la Virgen de los Reyes. Esta advocación singular, que ha estado presente desde la incorporación de Sevilla a la corona de Castilla, hoy continúa manteniendo intacto su reinado matriarcal. Gracias a esta tradición religiosa de tantos siglos, iniciada mucho antes de que los Reyes Católicos forjaran la unidad de la nación, han encontrado todos los reyes de España la maternal protección de su Reina aquí, en la catedral de Sevilla.
JULIO MAYO ES HISTORIADOR
 Es posible que la festividad litúrgica de la imagen titular de la parroquia –autorizada a ser construida por la Carta puebla de 1374– comenzara a solemnizarse hacia 1440, una vez puesta bajo la advocación de Santa María de la Blanca, después de que la casa de Arcos hubiese adquirido la propiedad y el señorío de la villa de Los Palacios a los González de Medina, en las primeras décadas del siglo XV. Un documento desconocido hasta ahora acredita que, al menos a partir de 1526, el día de las Nieves se conmemoraba cada 5 de agosto, con una función solemne oficiada en el altar mayor del primitivo templo gótico, de menor tamaño al actual. En un modesto retablo gótico –anterior al que acogió desde el siglo XVII el lienzo de Pablo Legot–, se encontraba una pequeña escultura medieval, tallada de madera, que sería reemplazada por otra imagen en el transcurso del XVIII, sustituida años más tarde también por la actual que realizó el escultor sevillano, Gabriel de Astorga Miranda, en 1864. Esta referencia descubierta, acredita la antigüedad con la que la advocación mariana palaciega era festejada por encima, incluso, de Consolación de Utrera, no venerada con mayor popularidad hasta superadas las primeras décadas del siglo XVI. Entonces, la villa de Los Palacios era un lugar de paso muy transitado, que había recibido las visitas ilustres de los mismísimos Reyes Católicos y hasta el propio Cristóbal Colón, en 1490 y 1496 respectivamente. Estaba situada en el mapa del mundo como una entidad política mucho más veterana, por ejemplo, que los virreinatos españoles o las jóvenes repúblicas americanas (Estados Unidos, Perú o Méjico).
Es posible que la festividad litúrgica de la imagen titular de la parroquia –autorizada a ser construida por la Carta puebla de 1374– comenzara a solemnizarse hacia 1440, una vez puesta bajo la advocación de Santa María de la Blanca, después de que la casa de Arcos hubiese adquirido la propiedad y el señorío de la villa de Los Palacios a los González de Medina, en las primeras décadas del siglo XV. Un documento desconocido hasta ahora acredita que, al menos a partir de 1526, el día de las Nieves se conmemoraba cada 5 de agosto, con una función solemne oficiada en el altar mayor del primitivo templo gótico, de menor tamaño al actual. En un modesto retablo gótico –anterior al que acogió desde el siglo XVII el lienzo de Pablo Legot–, se encontraba una pequeña escultura medieval, tallada de madera, que sería reemplazada por otra imagen en el transcurso del XVIII, sustituida años más tarde también por la actual que realizó el escultor sevillano, Gabriel de Astorga Miranda, en 1864. Esta referencia descubierta, acredita la antigüedad con la que la advocación mariana palaciega era festejada por encima, incluso, de Consolación de Utrera, no venerada con mayor popularidad hasta superadas las primeras décadas del siglo XVI. Entonces, la villa de Los Palacios era un lugar de paso muy transitado, que había recibido las visitas ilustres de los mismísimos Reyes Católicos y hasta el propio Cristóbal Colón, en 1490 y 1496 respectivamente. Estaba situada en el mapa del mundo como una entidad política mucho más veterana, por ejemplo, que los virreinatos españoles o las jóvenes repúblicas americanas (Estados Unidos, Perú o Méjico).
El manuscrito refiere con literalidad que la parroquia «le ha de decir una Fiesta de Nuestra Señora de Las Nieves en cada un año, con su aniversario, por quien dejó este dicho tributo». La imposición consta asentada con el número 11 de las encargadas por los feligreses, según los libros de fábrica más antiguos del Archivo parroquial. El ordenamiento se otorgó ante el escribano público de Los Palacios, Juan Jiménez, el 26 de octubre de aquel 1526, concretándose que todos los gastos ocasionados por la organización de la fiesta religiosa (derechos parroquiales por asistencia del clero, cera, exorno floral y órgano) serían sufragados con el dinero obtenido del alquiler de una casa que había sido del barbero, Juan Sánchez, ubicada en la entonces denominada calle del Rey, hoy rotulada como Nuestra Señora de la Aurora. Aquella vivienda poseía un amplio corral, con postigo a la calle Nueva. Este tributo se renovó en 1560 a favor de Pedro Sánchez, responsable de abonárselo al erario parroquial por disfrutar de la casa.
Curiosamente, estos dos inmuebles se hallaban incardinados en la jurisdicción territorial de la Los Palacios, no en el de Villafranca de la Marisma.
Toda esta información resulta de gran interés, pues sobre el culto reglado de patronas y titulares parroquiales no es habitual poder disponer de este tipo de registros fehacientes, con fechas tan remotas. Una de las fuentes documentales menos exploradas por los investigadores, son las dotaciones de tributos, memorias de misas, capellanías y patronatos dejados por feligreses benefactores. Con la renta del alquiler de bienes urbanos, y rústicos, se financiaron las celebraciones de muchas fiestas religiosas, procesiones y aniversarios de imágenes devocionales, ayudando con ello a mantener el culto de numerosas advocaciones, aumentarlo y mejorar sustanciosamente el boato celebrativo de sus correspondientes rituales.
Bastante significativo debía ser la piedad fervorosa que los palaciegos le profesaban a Santa María de la Blanca en aquellos años, invocada como especial protectora del vecindario. Lo pone de manifiesto el número de dotaciones distintas dedicadas a festejar su día litúrgico, con independencia de la celebración institucional, presumiblemente patrocinada por el Ayuntamiento (si fuese su patrona) o el propio templo parroquial. En 1596, se otorgó otra obligación más. La de doña María Gómez de Escobar, esposa de Ruy Gómez de Figueroa, sobre una casa con tahona, también de la calle Real de Los Palacios, actual de la Aurora, con cuyas rentas poder pagar las misas cantadas de la fiesta principal y sus vísperas. Por otros documentos, sabemos que las intenciones piadosas mantuvieron cierta continuidad. En el siglo XVII, se fundaron otras más en torno a la festividad de las Nieves y días sucesivos, en los que se celebraba una Octava que terminaba el 15 de agosto, fecha en la que se situó la procesión de la patrona en el XIX.
Hoefnagel dibujó los perfiles del primitivo templo parroquial, cerca del desaparecido castillo y algunas de las casas que componían aquel pueblo situado a los pies del itinerario indiano, trazado desde Sevilla hacia los puertos gaditanos, en el esplendor económico de la Carrera de Indias. Años más tarde apareció el grabado en el «Civitatis Orbis Terrarum» (1565), junto a otras villas y lugares del antiguo reino de Sevilla, como Las Alcantarillas, Las Cabezas y Lebrija, aunque con la ausencia de Utrera, ruta que acogerá un mayor trasiego superadas ya las primeras décadas de 1500.
La importancia que el ayuntamiento de Sevilla le confería a la estratégica localización de Los Palacios, por donde circundaron expediciones como la de Pedrarias para embarcar en los puertos gaditanos rumbo hacia América, queda refrendada con la iniciativa poblacional que promovió en 1501. El cabildo hispalense fundó el núcleo de Villafranca de la Marisma, pegado a Los Palacios, incentivando a un buen número de colonos para que viniesen a poblarla y poder frenar la expansión de los Ponce de León (señores de Arcos). Vino a establecerse una importante población de judíos conversos, según la narración de don Andrés Bernáldez, el cura de Los Palacios, quien recoge en sus «Crónicas de los Reyes Católicos» que llegó a bautizar más de cien. A partir de entonces, Santa María la Blanca se convirtió en la iglesia parroquial de las dos entidades poblacionales, separadas hasta que se fusionaron en 1836.
Cuando Lutero celebra su primer oficio eucarístico reformado en el año 1526, los feligreses de ambos pueblos continuaron rindiéndole culto popular a la Virgen María, en días como el de hoy. Todo el legado patrimonial que representa para nuestra historia Santa María de las Nieves, en su conjunto, es una muestra de la riquísima herencia religiosa y cultural recibida del pasado. Ahora, ha cristalizado en una auténtica seña de identidad. Este tipo de expresiones son fundamentales en el entendimiento de los diversos valores aportados por cada uno de los municipios sevillanos, en beneficio de que la capital llegase a consolidarse como una modélica urbe metropolitana. En la festividad de las Nieves, somos más conscientes de la importancia que, para la obra universal de Sevilla en el mundo, acabaron por tener pueblos como Los Palacios y Villafranca.
Fuente: http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-nieves-palacios-y-festividad-siglo-201708051914_noticia.html
JULIO MAYO ES HISTORIADOR
 «Y lo que más admira es que habiendo en este barrio gran número de gitanos, especie de gente que se nota de poco aplicada a lo espiritual, se observó también que muchos confesaron generalmente y se distinguieron en las penitencias, e hicieron restituciones». Esto resalta la crónica manuscrita, consultada en la Biblioteca Nacional de España, de la misión dirigida en Triana por el célebre predicador jesuita Pedro de Calatayud en la primavera de 1757. El barrio contaba entonces con una importante población gitana que se hallaba integrada, ya plenamente, en su vida social, pero lo que le llamó poderosamente la atención al predicador fue el gran número de miembros de la raza calé que participaron en los ejercicios espirituales.
«Y lo que más admira es que habiendo en este barrio gran número de gitanos, especie de gente que se nota de poco aplicada a lo espiritual, se observó también que muchos confesaron generalmente y se distinguieron en las penitencias, e hicieron restituciones». Esto resalta la crónica manuscrita, consultada en la Biblioteca Nacional de España, de la misión dirigida en Triana por el célebre predicador jesuita Pedro de Calatayud en la primavera de 1757. El barrio contaba entonces con una importante población gitana que se hallaba integrada, ya plenamente, en su vida social, pero lo que le llamó poderosamente la atención al predicador fue el gran número de miembros de la raza calé que participaron en los ejercicios espirituales.
Curiosamente, la imagen de Santa Ana conservaba todavía su tez «renegría», en la segunda mitad del siglo XVIII. Una invocación de los «Ejercicios devotos», mandados a imprimir en 1763 por el superintendente, José Martínez Elizalde, repara que sobre su rostro: «… se derrama, entre el aire de la majestad, un color moreno y hermoso». Inevitablemente, los gitanos de Triana acabaron integrando a Santa Ana en su propio devocionario, entre otras razones también, por la similitud con su semblante. Y lo que sorprende es que la cara de la santa no se hubiese adaptado pronto a las exigencias estéticas del barroco, como sucedió en el caso de Consolación de Utrera -venerada también por gitanos-, sobre la que Rodrigo Caro cuenta que cambió su tez a inicios del siglo XVII.
“Orígenes de la actual fiesta
La velada comenzó muchos siglos atrás como una antigua romería a la que concurrían peregrinos, según refiere Justino Matute en su «Aparato»
La trianera imagen de Santa Ana adquirió fama de milagrosa, desde que ayudara a Fernando III a consumar la reconquista y librase al rey Alfonso X el Sabio de una ceguera, cuentan las leyendas. Con el paso de los siglos, el patronazgo de la imagen evolucionó. De protectora bélica en sus orígenes medievales, pasó a distinguirse como preservadora de naves y embarcaciones, adquiriendo así un manifiesto carácter americanista.
 Justino Matute refiere en su «Aparato para escribir la historia de Triana (1818)» que la velada comenzó muchos siglos atrás como una antigua romería a la que concurrían peregrinos. En la víspera de la festividad litúrgica de Santa Ana, que es la de Santiago Apóstol (también protector de los reconquistadores cristianos), se iluminaban la torre y azoteas de la parroquia trianera, desde donde se lanzaban fuegos artificiales. En los siglos XVI y XVII, salía una procesión desde el hospital hasta la parroquial de Santa Ana, organizada por la cofradía de la santa (estaciones a Santa Ana recordadas por el Abad Gordillo), cuya corporación terminó languideciendo con el paso del tiempo. Eran días de mucho bullicio. No cabe duda de que esta idiosincrasia festiva que históricamente ha caracterizado tanto a Triana, debe mucho más a los gitanos establecidos en ella desde la irrupción de la Carrera de Indias en el siglo XVI, que a los castellanos que vinieron a poblarla en el XIII.
Justino Matute refiere en su «Aparato para escribir la historia de Triana (1818)» que la velada comenzó muchos siglos atrás como una antigua romería a la que concurrían peregrinos. En la víspera de la festividad litúrgica de Santa Ana, que es la de Santiago Apóstol (también protector de los reconquistadores cristianos), se iluminaban la torre y azoteas de la parroquia trianera, desde donde se lanzaban fuegos artificiales. En los siglos XVI y XVII, salía una procesión desde el hospital hasta la parroquial de Santa Ana, organizada por la cofradía de la santa (estaciones a Santa Ana recordadas por el Abad Gordillo), cuya corporación terminó languideciendo con el paso del tiempo. Eran días de mucho bullicio. No cabe duda de que esta idiosincrasia festiva que históricamente ha caracterizado tanto a Triana, debe mucho más a los gitanos establecidos en ella desde la irrupción de la Carrera de Indias en el siglo XVI, que a los castellanos que vinieron a poblarla en el XIII.
La autoridad eclesiástica trató siempre de supervisar el jolgorio dentro de la collación. Atendamos a una disposición de control, aunque corresponda a una modalidad de velada distinta. En 1715, el vicario general del arzobispado, don Pedro Román Meléndez, tenía noticias del abuso «… de las que llaman Beladas o Belatorio (sic), concurriendo en la casa de los difuntos muchas mujeres y hombres de todos estados a bailes y fiestas de que se siguen muchas ofensas a Dios Nuestro Señor». Para corregirlo, ordenó a los curas del barrio se asegurasen, con ayuda de la justicia, de que «las personas que se queden a velar los difuntos (sic) sean tales que quien se pueda presumir le encomendarán a Dios y consolarán las personas de la tal casa, y contraviniéndose a esto darán cuenta a vuestra Ilustrísima para aplicar más eficaz remedio».
“Quejas y abuso de la fiesta
El gobierno ilustrado de Carlos III aprobó una real orden que prohibía las veladas en las iglesias durante las vísperas de las fiestas como la de Santa Ana
Algunas restricciones promovidas por la Iglesia contra los excesos nocturnos de las veladas, como la dictada en 1742, no alcanzaron demasiado éxito porque continuaron festejándose. Durante el último tercio de aquel siglo, volvió a estrecharse la legislación. En el Archivo Histórico Nacional se conserva la queja elevada a Madrid por el provisor del arzobispado hispalense sobre este tipo de reuniones. En el año 1778, el gobierno ilustrado de Carlos III aprobó una real orden que prohibía que «en las noches vísperas de los santos, que en las iglesias se celebraban como titulares, hubiese veladas inmediatas a dichas iglesias y que estas estuviesen cerradas a la oración, sin permitir se hiciesen a ellas paseos, ni otros estímulos de prevaricación y escándalo».
Esta medida represora fracasó con el tiempo, pues a la vuelta de unos años se reanudó. Es llamativo que en Sevilla no haya sobrevivido a los tiempos ninguna otra velada, más que esta de Triana, por lo que adquiere mucho peso la contribución del pueblo gitano, al convertirse en un evento festivo que ha servido como herramienta de cohesión social dentro del barrio.
En padrones y partidas de nacimiento, matrimonio y defunción del archivo parroquial de Santa Ana, hemos verificado el lógico predominio de las Anas entre las trianeras, abundando también como acreedoras del nombre muchas niñas nacidas en el seno de familias gitanas.
No fue muy frecuente que la imagen titular de un templo parroquial constituyese un reclamo atractivo de veneración popular entre los fieles de una feligresía. Sin embargo, ocurrió en Triana con Santa Ana, cuyo poderoso atributo milagroso atrajo también la devoción de las familias gitanas, asentadas en las calles más céntricas del barrio, en ese esfuerzo de sociabilización que realizaron.
Una prueba evidente de la participación activa del colectivo étnico en las prácticas de piedad cristiana, con el consentimiento expreso de la autoridad eclesiástica, fue la organización de la hermandad penitencial de los Gitanos, fundada en el hospital del Sancti Spiritus de esta collación que estudiamos, en 1758. Y porque los gitanos están en la síntesis cultural de Triana, la convivencia de estos con el resto de los vecinos y la peculiar forma de concebir la gitanería, e interpretar, la piedad popular, así como el modo de vivir y sentir la fiesta -a través también del fervor a Santa Ana-, ha resultado trascendental en la construcción de la personalidad de Triana.
Fuente: http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-santa-tambien-madre-gitanos-triana-201707271300_noticia.html
JULIO MAYO ES HISTORIADOR
 Uno de los objetivos que se marcó, a mediados del siglo XIX,el alcalde de Écija Pablo Coello y Díaz fue terminar y completar el edificio del Ayuntamiento. La primera autoridad municipal en sesión celebrada el 23 de mayo de 1887 llevó al pleno laresolución del Gobernador Civil de Sevilla, por la que se aprobó el proyecto para continuar las obras de reedificación de lasCasas Consistoriales, es decir, la parte comprendida desde el centro de la fachada a la sala capitular. Para llevar a cabo este objetivo era preciso adquirir la casa número 10 de la Plaza Mayor facultándosele en esta sesión para llevar a cabo cuantas gestiones fueran necesarias o convenientes.
Uno de los objetivos que se marcó, a mediados del siglo XIX,el alcalde de Écija Pablo Coello y Díaz fue terminar y completar el edificio del Ayuntamiento. La primera autoridad municipal en sesión celebrada el 23 de mayo de 1887 llevó al pleno laresolución del Gobernador Civil de Sevilla, por la que se aprobó el proyecto para continuar las obras de reedificación de lasCasas Consistoriales, es decir, la parte comprendida desde el centro de la fachada a la sala capitular. Para llevar a cabo este objetivo era preciso adquirir la casa número 10 de la Plaza Mayor facultándosele en esta sesión para llevar a cabo cuantas gestiones fueran necesarias o convenientes.
El alcalde puso todo su empeñoen esta tarea,tanto es así que, el 6 de junio de 1887 en la sesión plenaria de la Corporación manifestó”que cumplido el encargo que la corporación municipal le confirió en sesión de 23 de mayo pasado respecto a la compra de la casa a tal efecto había mantenido”varias conferencias” con el administrador que la propiedad tiene en esta ciudad, siendo el resultado de ellasel acuerdo para adquirir el inmueble por un importe de 6.500 pesetas”. El pleno se mostró conforme y acordó facultarle para que en nombre y representación del Ayuntamiento concurriera al otorgamiento de la escritura pública.Efectivamente el 6 de junio de 1887, comparecen ante el notario de Écija don Manuel García de Soria para llevar a cabo la compraventa de un edificio que tiene la siguiente descripción:”casa sita en Plaza Mayor de esta ciudad, marcada con el número 10, habiendo tenido puerta de entrada por la Plaza de Santa María, lindando: derecha con el ayuntamiento, izquierda forma ángulo a la Plaza de Santa María y espalda, con el Ayuntamiento. Tiene una superficie de 46 m2 y en ella se encuentran tres pisos, contando con agua de pie”.
Es de señalar que el inmueble era propiedad de María de los Dolores Baillo y Justiniani, vecina de la villa Campo de Criptana, (Ciudad Real) de 59 años de edad que le pertenecía por herencia de su hermana María Antonia. La compraventa se pactó por un importe de 6500 pesetas, haciéndose constar que dicha compra se hacía a favor del Ayuntamiento de Écija y su caudal de propio, “con destino al ensanche de las Casas Consistoriales como se acredita con la certificación incorporada a la matriz de la escritura de compraventa”.
No se hizo tampoco esperar la adjudicación de las obras de reedificación y nuevamente ante el notario de Écija el 12 de agosto de 1887 comparecen, de una parte, don Pablo Coello y Díaz, soltero, alcalde presidente del Ayuntamiento de Écija; y de otra, José María Muñoz Escalera, vecino de Écija, calle Palma, viudo, de 58 años contratista y único postor. El objeto del documento público eraadjudicar las obras de nueva construcción de la parte de parte comprendida entre el centro de la fachada principal y las salas de sesiones; “obras que se ejecutaran, según el pliego de condiciones, en las formas y condiciones de las ya construidas con anterioridad puesto que son una continuación de las mismas”.En el documento notarial se recoge punto por punto las obras que había que realizar de forma pormenorizada entre ellas:
“…-Los balaustres serán de barro cocido de las dimensiones y formas marcadas en el plano perfectamente labrados y sentados con solares y antepechos de madera, forrados de sinc.
-las rejas de las ventanas serán de hierro dulce, formado de cabilla, sencillo pero de esmerada labor.
-Las puertas y ventanas se ejecutaran con la mayor perfección, empleándose materiales de primera calidad.
-Las cubiertas de los tejados serán al estilo del país, esmeradamente construido sobre cuarterones de pino flandes.
-Las cornisas serán de ladrillos cortados en limpio…”
Igualmente se pactó que serán de cuenta del contratista el derribo del edificio, “quedando en beneficio del mismo los materiales de dicho derribo quepodrá utilizarlos en las obras siempre a juicio del director”. El presupuesto de las obras ascendióa 23.493, 64 pesetascon un plazo de duración de cuatro meses a partir del otorgamiento de la escritura pública.
Si no fuera porque todo lo anterior está recogido en documentos públicos, no se puedecreer con que eficacia y rapidez se hacían las cosas antes en nuestra ciudad, y todo ello además de obtener la autorización del Gobierno Civil, el otorgamiento de las escrituras,(compraventa y adjudicación de las obras), la redacción del proyecto, la subasta pública de las obras y, además de los preceptivos acuerdos plenarios.
Juan Méndez Varo
 La feliz iniciativa de Emilio Gómez de construir una piscina pública en un extenso huerto que comprendía la manzana formada por las calles Huerta, Sol, Rojas y Céspedes, próxima a la Parroquia de San Gil llenó de regocijo a los ciudadanos. La llegada de los meses estivales originaba en muchas familias gran inquietud y angustia, dado que el río Genil,año tras año, era noticia por la muerte de bañistas. La juventud acudía al río sin preparación alguna, ya que los cursos de natación eran una asignatura ignorada por aquel entonces. La piscina, situada en una zona céntrica, espaciosa y con exuberante vegetación, llegó a obtener gran aceptación por parte de los ecijanos.
La feliz iniciativa de Emilio Gómez de construir una piscina pública en un extenso huerto que comprendía la manzana formada por las calles Huerta, Sol, Rojas y Céspedes, próxima a la Parroquia de San Gil llenó de regocijo a los ciudadanos. La llegada de los meses estivales originaba en muchas familias gran inquietud y angustia, dado que el río Genil,año tras año, era noticia por la muerte de bañistas. La juventud acudía al río sin preparación alguna, ya que los cursos de natación eran una asignatura ignorada por aquel entonces. La piscina, situada en una zona céntrica, espaciosa y con exuberante vegetación, llegó a obtener gran aceptación por parte de los ecijanos.
 Su apertura tuvo lugar en el año 1961, y desde entonces, los días de altas temperaturas se llenaba la piscina de jóvenes que buscaban en sus aguas y en sus instalaciones una grata jornada en los duros meses de verano.
Su apertura tuvo lugar en el año 1961, y desde entonces, los días de altas temperaturas se llenaba la piscina de jóvenes que buscaban en sus aguas y en sus instalaciones una grata jornada en los duros meses de verano.
Esta piscina tenía dos horarios, es decir, la jornada partida. Las mañanas eran en exclusiva para las mujeres, y las tardes para hombres,norma ésta que el tiempo fue normalizando quedando, posteriormente abierta para ambos sexos sin horarios preestablecidos, y sin que se tuviera que esperar a la salida de la última mujer para que los hombres pudieran acceder a las instalaciones.
La Piscina de San Gil o de “don Emilio”, como también se le conocía, se cerró en el año 1975 y aún ocupa una importante página en el recuerdo, pues dio cabida al disfrute de muchosecijanos y ecijanas.
Memoria de una década: Écija 1960-1969.
Juan Méndez varo
 La construcción de la nueva variante de la carretera nacional IV era una de las principales demandas de los ecijanos. Y eran lógicas estas reivindicaciones dado que el tránsito de vehículos que circulaba por la carretera nacional Madrid-Cádiz lo hacía a través del casco urbano de la ciudad: doctor Fleming, Avda de Italia, y calle La Victoria. Y es el nuevo trazado de la variante el que propició la construcción de la prolongación de la avenida Miguel de Cervantes, y con ello, de nuevo, la conexión de esta vía con la carretera nacional.Una deobras imprescindibles que hubo que acometer fue la entubación del arroyo de la Guitarrera, que iba a desembocar al arroyo de la Argamasilla, y que ya en 1965 se encontraba totalmente ejecutada.
La construcción de la nueva variante de la carretera nacional IV era una de las principales demandas de los ecijanos. Y eran lógicas estas reivindicaciones dado que el tránsito de vehículos que circulaba por la carretera nacional Madrid-Cádiz lo hacía a través del casco urbano de la ciudad: doctor Fleming, Avda de Italia, y calle La Victoria. Y es el nuevo trazado de la variante el que propició la construcción de la prolongación de la avenida Miguel de Cervantes, y con ello, de nuevo, la conexión de esta vía con la carretera nacional.Una deobras imprescindibles que hubo que acometer fue la entubación del arroyo de la Guitarrera, que iba a desembocar al arroyo de la Argamasilla, y que ya en 1965 se encontraba totalmente ejecutada. Si al alcalde Felipe Encinas y Jordán le cabe el honor de haber hecho posible la apertura de la avenida de Miguel de Cervantes que, como se sabe,consiguió tras muchos años de trabajo y dificultades; al alcalde Joaquín de Soto Ceballos,le cabe también el honor de ser el artífice de la apertura de la prolongación de Miguel de Cervantes. A tal efecto concertó con Antonio Marín Gallardo la compra de 3.082 metros cuadrados de terrenos a razón de 13 pesetas el metro cuadrado. Estos terrenos fueron necesarios para que la avenida tuviera el trazado que hoy todos disfrutamos. El señor Marín también concertó con el Ayuntamiento la venta de otra parcela de terreno que fue destinadaa recinto ferial y que en la actualidad ocupa el conjunto de viviendas denominado “Plaza de Europa”.
Si al alcalde Felipe Encinas y Jordán le cabe el honor de haber hecho posible la apertura de la avenida de Miguel de Cervantes que, como se sabe,consiguió tras muchos años de trabajo y dificultades; al alcalde Joaquín de Soto Ceballos,le cabe también el honor de ser el artífice de la apertura de la prolongación de Miguel de Cervantes. A tal efecto concertó con Antonio Marín Gallardo la compra de 3.082 metros cuadrados de terrenos a razón de 13 pesetas el metro cuadrado. Estos terrenos fueron necesarios para que la avenida tuviera el trazado que hoy todos disfrutamos. El señor Marín también concertó con el Ayuntamiento la venta de otra parcela de terreno que fue destinadaa recinto ferial y que en la actualidad ocupa el conjunto de viviendas denominado “Plaza de Europa”. En la margen izquierda, Antonio García Gallardo promueve diferentes viviendas, conocidas popularmente por “pisos de Marín”. Posteriormenteentre los años 1963 y 1964 el señor Marín y Miguel ÁngelCárdenasLlavanera construyen la famosa “torreta”, con arreglo a los planos levantados por el arquitecto madrileño José LarañoLapuebla. El edificio, elevado con estructura de hierro, consta de once plantas destinadas a locales comercialesyviviendas.
En la margen izquierda, Antonio García Gallardo promueve diferentes viviendas, conocidas popularmente por “pisos de Marín”. Posteriormenteentre los años 1963 y 1964 el señor Marín y Miguel ÁngelCárdenasLlavanera construyen la famosa “torreta”, con arreglo a los planos levantados por el arquitecto madrileño José LarañoLapuebla. El edificio, elevado con estructura de hierro, consta de once plantas destinadas a locales comercialesyviviendas.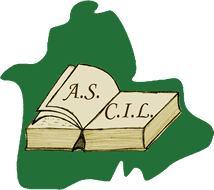
 Durante buena parte de los siglos XV y XVI, se celebraba todos los años una feria el 15 de agosto, más los ocho días de la octava de la festividad de la Asunción de Nuestra Señora, advocación titular de la catedral. Este importante evento litúrgico lo conmemoraba la Iglesia hispalense con la procesión de la santísima Virgen de los Reyes, a la que concurría muchísima gente debido a la fama milagrosa que la imagen había adquirido. Se suscitó la feria allá por el año 1434. Mientras se construía la actual Capilla Real, la hoy patrona fue ubicada de modo provisional en una dependencia, establecida entre las naves del lagarto y los conquistadores, a la altura de «la antigua Mezquita, en el salón de la Librería», que daba al patio de los naranjos. Lo cuenta así José Maldonado Dávila, en su Discurso histórico sobre dicha capilla, impreso en 1672. La puerta de su altar transitorio, permanecía abierta todos los días de la octava y durante las horas de la noche, que era cuando se velaba a la sagrada efigie con música, bailes y danzas por todo el perímetro del corral. Los puestos feriales eran instalados dentro del patio y fuera del entorno catedralicio (en el sector de la calle Alemanes), junto a las casas que entonces se hallaban adheridas al propio templo. Los géneros que se comercializaban eran de primer nivel, pues Sevilla representaba, en aquellos momentos de esplendor americano, el centro económico, cultural y religioso del imperio español, en detrimento de Toledo, y su Iglesia era madre en la gestación de otras fundadas en el Nuevo Mundo.
Durante buena parte de los siglos XV y XVI, se celebraba todos los años una feria el 15 de agosto, más los ocho días de la octava de la festividad de la Asunción de Nuestra Señora, advocación titular de la catedral. Este importante evento litúrgico lo conmemoraba la Iglesia hispalense con la procesión de la santísima Virgen de los Reyes, a la que concurría muchísima gente debido a la fama milagrosa que la imagen había adquirido. Se suscitó la feria allá por el año 1434. Mientras se construía la actual Capilla Real, la hoy patrona fue ubicada de modo provisional en una dependencia, establecida entre las naves del lagarto y los conquistadores, a la altura de «la antigua Mezquita, en el salón de la Librería», que daba al patio de los naranjos. Lo cuenta así José Maldonado Dávila, en su Discurso histórico sobre dicha capilla, impreso en 1672. La puerta de su altar transitorio, permanecía abierta todos los días de la octava y durante las horas de la noche, que era cuando se velaba a la sagrada efigie con música, bailes y danzas por todo el perímetro del corral. Los puestos feriales eran instalados dentro del patio y fuera del entorno catedralicio (en el sector de la calle Alemanes), junto a las casas que entonces se hallaban adheridas al propio templo. Los géneros que se comercializaban eran de primer nivel, pues Sevilla representaba, en aquellos momentos de esplendor americano, el centro económico, cultural y religioso del imperio español, en detrimento de Toledo, y su Iglesia era madre en la gestación de otras fundadas en el Nuevo Mundo. En su emplazamiento provisional, la Virgen de los Reyes lució vestidos propios de la corte, como las prendas regaladas por la reina Isabel la Católica, bordadas por ella misma, a tenor del estudio de Teresa Laguna sobre la visita dispensada por los monarcas católicos en el año 1500. Aquella ubicación, tan próxima a un espacio abierto, en la que también se guardaron sus ricos enseres, sarcófagos y simulacros reales, acercó la imagen aún más al contacto con el pueblo. Un modo también de poder acrecentar la popularidad del rey Fernando III, hermanado a esta Virgen desde tiempo inmemorial. No cabe duda de que la de los Reyes, llegó a convertir la catedral en un importantísimo centro de peregrinación anual. Aquellas peregrinaciones poseían un origen muy remoto. Distintos Papas se distinguieron por conceder indulgencias a quienes participasen en las fiestas de la Virgen del 15 de agosto, como la otorgada por el Sumo Pontífice, Alejandro IV, el año 1259, después de que la cristiandad hubiese ganado otra nueva plaza para el orbe católico. En el siglo XVI, venían en romería muchísimos fieles desde distintos lugares del antiguo reino de Sevilla. Quedó testimoniado en reglas de hermandades, como la de Vera Cruz de Villafranca de la Marisma, fechada en 1566, en la que se recoge expresamente que sus cofrades iban andando a Sevilla para asistir a la fiesta. Tan masiva era la afluencia, que el ayuntamiento sevillano solía requerir a los consistorios de Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas y Utrera, para que sus panaderos trajesen a la capital raciones dobles de pan para aquel día tan señalado.
En su emplazamiento provisional, la Virgen de los Reyes lució vestidos propios de la corte, como las prendas regaladas por la reina Isabel la Católica, bordadas por ella misma, a tenor del estudio de Teresa Laguna sobre la visita dispensada por los monarcas católicos en el año 1500. Aquella ubicación, tan próxima a un espacio abierto, en la que también se guardaron sus ricos enseres, sarcófagos y simulacros reales, acercó la imagen aún más al contacto con el pueblo. Un modo también de poder acrecentar la popularidad del rey Fernando III, hermanado a esta Virgen desde tiempo inmemorial. No cabe duda de que la de los Reyes, llegó a convertir la catedral en un importantísimo centro de peregrinación anual. Aquellas peregrinaciones poseían un origen muy remoto. Distintos Papas se distinguieron por conceder indulgencias a quienes participasen en las fiestas de la Virgen del 15 de agosto, como la otorgada por el Sumo Pontífice, Alejandro IV, el año 1259, después de que la cristiandad hubiese ganado otra nueva plaza para el orbe católico. En el siglo XVI, venían en romería muchísimos fieles desde distintos lugares del antiguo reino de Sevilla. Quedó testimoniado en reglas de hermandades, como la de Vera Cruz de Villafranca de la Marisma, fechada en 1566, en la que se recoge expresamente que sus cofrades iban andando a Sevilla para asistir a la fiesta. Tan masiva era la afluencia, que el ayuntamiento sevillano solía requerir a los consistorios de Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas y Utrera, para que sus panaderos trajesen a la capital raciones dobles de pan para aquel día tan señalado. Es posible que la festividad litúrgica de la imagen titular de la parroquia –autorizada a ser construida por la Carta puebla de 1374– comenzara a solemnizarse hacia 1440, una vez puesta bajo la advocación de Santa María de la Blanca, después de que la casa de Arcos hubiese adquirido la propiedad y el señorío de la villa de Los Palacios a los González de Medina, en las primeras décadas del siglo XV. Un documento desconocido hasta ahora acredita que, al menos a partir de 1526, el día de las Nieves se conmemoraba cada 5 de agosto, con una función solemne oficiada en el altar mayor del primitivo templo gótico, de menor tamaño al actual. En un modesto retablo gótico –anterior al que acogió desde el siglo XVII el lienzo de Pablo Legot–, se encontraba una pequeña escultura medieval, tallada de madera, que sería reemplazada por otra imagen en el transcurso del XVIII, sustituida años más tarde también por la actual que realizó el escultor sevillano, Gabriel de Astorga Miranda, en 1864. Esta referencia descubierta, acredita la antigüedad con la que la advocación mariana palaciega era festejada por encima, incluso, de Consolación de Utrera, no venerada con mayor popularidad hasta superadas las primeras décadas del siglo XVI. Entonces, la villa de Los Palacios era un lugar de paso muy transitado, que había recibido las visitas ilustres de los mismísimos Reyes Católicos y hasta el propio Cristóbal Colón, en 1490 y 1496 respectivamente. Estaba situada en el mapa del mundo como una entidad política mucho más veterana, por ejemplo, que los virreinatos españoles o las jóvenes repúblicas americanas (Estados Unidos, Perú o Méjico).
Es posible que la festividad litúrgica de la imagen titular de la parroquia –autorizada a ser construida por la Carta puebla de 1374– comenzara a solemnizarse hacia 1440, una vez puesta bajo la advocación de Santa María de la Blanca, después de que la casa de Arcos hubiese adquirido la propiedad y el señorío de la villa de Los Palacios a los González de Medina, en las primeras décadas del siglo XV. Un documento desconocido hasta ahora acredita que, al menos a partir de 1526, el día de las Nieves se conmemoraba cada 5 de agosto, con una función solemne oficiada en el altar mayor del primitivo templo gótico, de menor tamaño al actual. En un modesto retablo gótico –anterior al que acogió desde el siglo XVII el lienzo de Pablo Legot–, se encontraba una pequeña escultura medieval, tallada de madera, que sería reemplazada por otra imagen en el transcurso del XVIII, sustituida años más tarde también por la actual que realizó el escultor sevillano, Gabriel de Astorga Miranda, en 1864. Esta referencia descubierta, acredita la antigüedad con la que la advocación mariana palaciega era festejada por encima, incluso, de Consolación de Utrera, no venerada con mayor popularidad hasta superadas las primeras décadas del siglo XVI. Entonces, la villa de Los Palacios era un lugar de paso muy transitado, que había recibido las visitas ilustres de los mismísimos Reyes Católicos y hasta el propio Cristóbal Colón, en 1490 y 1496 respectivamente. Estaba situada en el mapa del mundo como una entidad política mucho más veterana, por ejemplo, que los virreinatos españoles o las jóvenes repúblicas americanas (Estados Unidos, Perú o Méjico).
 «Y lo que más admira es que habiendo en este barrio gran número de gitanos, especie de gente que se nota de poco aplicada a lo espiritual, se observó también que muchos confesaron generalmente y se distinguieron en las penitencias, e hicieron restituciones». Esto resalta la crónica manuscrita, consultada en la Biblioteca Nacional de España, de la misión dirigida en Triana por el célebre predicador jesuita Pedro de Calatayud en la primavera de 1757. El barrio contaba entonces con una importante población gitana que se hallaba integrada, ya plenamente, en su vida social, pero lo que le llamó poderosamente la atención al predicador fue el gran número de miembros de la raza calé que participaron en los ejercicios espirituales.
«Y lo que más admira es que habiendo en este barrio gran número de gitanos, especie de gente que se nota de poco aplicada a lo espiritual, se observó también que muchos confesaron generalmente y se distinguieron en las penitencias, e hicieron restituciones». Esto resalta la crónica manuscrita, consultada en la Biblioteca Nacional de España, de la misión dirigida en Triana por el célebre predicador jesuita Pedro de Calatayud en la primavera de 1757. El barrio contaba entonces con una importante población gitana que se hallaba integrada, ya plenamente, en su vida social, pero lo que le llamó poderosamente la atención al predicador fue el gran número de miembros de la raza calé que participaron en los ejercicios espirituales. Justino Matute refiere en su «Aparato para escribir la historia de Triana (1818)» que la velada comenzó muchos siglos atrás como una antigua romería a la que concurrían peregrinos. En la víspera de la festividad litúrgica de Santa Ana, que es la de Santiago Apóstol (también protector de los reconquistadores cristianos), se iluminaban la torre y azoteas de la parroquia trianera, desde donde se lanzaban fuegos artificiales. En los siglos XVI y XVII, salía una procesión desde el hospital hasta la parroquial de Santa Ana, organizada por la cofradía de la santa (estaciones a Santa Ana recordadas por el Abad Gordillo), cuya corporación terminó languideciendo con el paso del tiempo. Eran días de mucho bullicio. No cabe duda de que esta idiosincrasia festiva que históricamente ha caracterizado tanto a Triana, debe mucho más a los gitanos establecidos en ella desde la irrupción de la Carrera de Indias en el siglo XVI, que a los castellanos que vinieron a poblarla en el XIII.
Justino Matute refiere en su «Aparato para escribir la historia de Triana (1818)» que la velada comenzó muchos siglos atrás como una antigua romería a la que concurrían peregrinos. En la víspera de la festividad litúrgica de Santa Ana, que es la de Santiago Apóstol (también protector de los reconquistadores cristianos), se iluminaban la torre y azoteas de la parroquia trianera, desde donde se lanzaban fuegos artificiales. En los siglos XVI y XVII, salía una procesión desde el hospital hasta la parroquial de Santa Ana, organizada por la cofradía de la santa (estaciones a Santa Ana recordadas por el Abad Gordillo), cuya corporación terminó languideciendo con el paso del tiempo. Eran días de mucho bullicio. No cabe duda de que esta idiosincrasia festiva que históricamente ha caracterizado tanto a Triana, debe mucho más a los gitanos establecidos en ella desde la irrupción de la Carrera de Indias en el siglo XVI, que a los castellanos que vinieron a poblarla en el XIII. Uno de los objetivos que se marcó, a mediados del siglo XIX,el alcalde de Écija Pablo Coello y Díaz fue terminar y completar el edificio del Ayuntamiento. La primera autoridad municipal en sesión celebrada el 23 de mayo de 1887 llevó al pleno laresolución del Gobernador Civil de Sevilla, por la que se aprobó el proyecto para continuar las obras de reedificación de lasCasas Consistoriales, es decir, la parte comprendida desde el centro de la fachada a la sala capitular. Para llevar a cabo este objetivo era preciso adquirir la casa número 10 de la Plaza Mayor facultándosele en esta sesión para llevar a cabo cuantas gestiones fueran necesarias o convenientes.
Uno de los objetivos que se marcó, a mediados del siglo XIX,el alcalde de Écija Pablo Coello y Díaz fue terminar y completar el edificio del Ayuntamiento. La primera autoridad municipal en sesión celebrada el 23 de mayo de 1887 llevó al pleno laresolución del Gobernador Civil de Sevilla, por la que se aprobó el proyecto para continuar las obras de reedificación de lasCasas Consistoriales, es decir, la parte comprendida desde el centro de la fachada a la sala capitular. Para llevar a cabo este objetivo era preciso adquirir la casa número 10 de la Plaza Mayor facultándosele en esta sesión para llevar a cabo cuantas gestiones fueran necesarias o convenientes. La feliz iniciativa de Emilio Gómez de construir una piscina pública en un extenso huerto que comprendía la manzana formada por las calles Huerta, Sol, Rojas y Céspedes, próxima a la Parroquia de San Gil llenó de regocijo a los ciudadanos. La llegada de los meses estivales originaba en muchas familias gran inquietud y angustia, dado que el río Genil,año tras año, era noticia por la muerte de bañistas. La juventud acudía al río sin preparación alguna, ya que los cursos de natación eran una asignatura ignorada por aquel entonces. La piscina, situada en una zona céntrica, espaciosa y con exuberante vegetación, llegó a obtener gran aceptación por parte de los ecijanos.
La feliz iniciativa de Emilio Gómez de construir una piscina pública en un extenso huerto que comprendía la manzana formada por las calles Huerta, Sol, Rojas y Céspedes, próxima a la Parroquia de San Gil llenó de regocijo a los ciudadanos. La llegada de los meses estivales originaba en muchas familias gran inquietud y angustia, dado que el río Genil,año tras año, era noticia por la muerte de bañistas. La juventud acudía al río sin preparación alguna, ya que los cursos de natación eran una asignatura ignorada por aquel entonces. La piscina, situada en una zona céntrica, espaciosa y con exuberante vegetación, llegó a obtener gran aceptación por parte de los ecijanos. Su apertura tuvo lugar en el año 1961, y desde entonces, los días de altas temperaturas se llenaba la piscina de jóvenes que buscaban en sus aguas y en sus instalaciones una grata jornada en los duros meses de verano.
Su apertura tuvo lugar en el año 1961, y desde entonces, los días de altas temperaturas se llenaba la piscina de jóvenes que buscaban en sus aguas y en sus instalaciones una grata jornada en los duros meses de verano.