 El fundador de San Agustín, la primera ciudad de Estados Unidos, maduró su plan en la cárcel de las Atarazanas hace 450 años
El fundador de San Agustín, la primera ciudad de Estados Unidos, maduró su plan en la cárcel de las Atarazanas hace 450 años
Ahora que los Reyes se disponen a celebrar con su presencia la huella hispana en los Estados Unidos y, más concretamente, el inicio español de la primera ciudad fundada en aquel territorio, la de San Agustín de la Florida hace 450 años, sería importante recordar la vinculación histórica que la entrelaza con Sevilla, en la que su conquistador Pedro Menéndez de Avilés organizó todos los detalles de la expedición que consiguió la victoria en aquellos territorios norteamericanos. Llegó a ser tan notoria la repercusión del triunfo que hasta la mismísima Giralda fue elevada, y recrecida, en conmemoración de las distintas victorias conseguidas por España en aquellos tiempos, como refiere algún historiador de siglos pasados.
Un buen número de documentos de los Archivos Generales de Simancas y de Indias, así como del de Protocolos Notariales de nuestra ciudad, acreditan la estrechísima relación que Menéndez de Avilés mantuvo con esta metrópolis hispalense durante los años previos a su intervención militar, como capital funcional que fue Sevilla del Imperio español en la Carrera de Indias, al tiempo que desvelan detalles relevantes sobre el respaldo institucional que, por mandato del rey, le ofrecieron la Casa de la Contratación y el Consejo de Indias, así como todo el apoyo eclesiástico, financiero, naval y humano altamente especializado que, para poder consumar con éxito la ocupación de aquella península de América del Norte, ocupada por una colonia de franceses luteranos, únicamente era posible encontrarlo, dentro del país, en las riberas sevillanas del Guadalquivir del entorno de la Torre del Oro.
 Seducido por ambiciones patrióticas, como las de ayudar a construir el primer imperio global de Felipe II, favorecer el crecimiento del catolicismo, controlar también un enclave geoestratégico esencial del entramado marítimo del Nuevo Mundo, como era aquella península de América del Norte; junto a otras motivaciones de índole particular, como el derecho de explotación de industrias en las tierras que llegase a conquistar, el hábil marino don Pedro Menéndez –también sobresaliente arquitecto naval–, proyectó organizar un sistema de flotas que, partiendo desde distintos puertos de nuestro país, pudiese finalmente reagruparse en Canarias y continuar hacia Norteamérica.
Seducido por ambiciones patrióticas, como las de ayudar a construir el primer imperio global de Felipe II, favorecer el crecimiento del catolicismo, controlar también un enclave geoestratégico esencial del entramado marítimo del Nuevo Mundo, como era aquella península de América del Norte; junto a otras motivaciones de índole particular, como el derecho de explotación de industrias en las tierras que llegase a conquistar, el hábil marino don Pedro Menéndez –también sobresaliente arquitecto naval–, proyectó organizar un sistema de flotas que, partiendo desde distintos puertos de nuestro país, pudiese finalmente reagruparse en Canarias y continuar hacia Norteamérica.
Como las embarcaciones de gran tonelaje no podían partir de Sevilla debido a la escasa profundidad del río en determinadas zonas de su curso hacia la desembocadura, fue muy habitual que los expedicionarios, y soldados que conformaban la Armada, se trasladasen por caminos terrestres para embarcar en las costas onubenses o gaditanas, con todo su equipaje, desempeñando sus puertos la misma función que cumple hoy el Cabo Cañaveral estadounidense en el lanzamiento de los cohetes y transbordadores espaciales. Precisamente, el jefe general de la Armada Menéndez de Avilés zarpó desde Cádiz el 28 de junio de 1565 al frente de un grupo de naos y chalupas, después de conseguir organizar su sistema de flotas en Sevilla, una vez que la Corona ordenó a la Casa de la Contratación que se le concediese una cuantiosa financiación económica. Pero en Sevilla no todo fueron facilidades. Antes, fue necesario que el mismísimo rey interviniese para sacarlo de la cárcel de las Atarazanas, donde se encontraba preso con su hermano Bartolomé Menéndez por haber introducido cantidades de plata sin legalizar procedentes de América.
En ocasiones anteriores se había encargado ya Avilés de capitanear barcos de la Armada, que custodiaban a las naves que venían cargadas de oro y plata desde Tierra Firme, con cuyos metales preciados se realizaba la acuñación de monedas españolas. Por esta razón, el general conocía mejor que nadie la potestad económica del medio sevillano, como una de las plazas mercantiles más poderosas de Europa, desde donde se dirigía la economía de medio mundo. La permisividad con la que las autoridades de la Casa de la Contratación actuaban en Sevilla, sobre los negocios del dinero, respecto al negocio colonial, hizo que nuestra ciudad llegase a convirtiese en una plaza de altísimo poder financiero, similar a la actual «City de Londres». Sólo en ella podía encontrar Menéndez Avilés a banqueros como Domingo de Ocariz, con quien consta documentalmente haber negociado ciertos préstamos para su empresa conquistadora de la Florida; en ella podía recibir el apoyo de hombres de negocios influyentes como Gaspar de Astudillo (mercader burgalés) y Juan Antonio Corzo, quienes actuaron como fiadores suyos cuando estuvo encarcelado; y en ella llegó a alcanzar la colaboración inversionista de un mercader alemán residente en la ciudad para acometer su particular proyecto empresarial, una vez que realizase la conquista.
Los mejores pilotos y cosmógrafos del momento trabajaban para la Casa de la Contratación, por lo que don Pedro pudo recabar en esta tierra un valioso asesoramiento técnico para su navegación; consiguió además unos testimonios privilegiados de tres reclusos franceses mandados traer por el gobernador desde aquel lugar norteamericano, y a los que llegó a conocer cuando estuvo preso en las Atarazanas, utilizándolos para preparar el abordaje y consumar el asedio de unos parajes tan difícilmente accesibles. No tuvo más remedio Menéndez de Avilés que venirse a elaborar el diseño de su proyecto conquistador a este lugar, porque Sevilla también era el principal centro receptor de noticias provenientes del Nuevo Mundo. Gracias a esta circunstancia llegó a enterarse de que se había apoderado de aquel lugar un grupo de luteranos. La intervención militar en la Florida estuvo principalmente legitimada por la defensa del cristianismo ante el avance protestante, acaparando la Iglesia de Sevilla un gran peso específico en la dirección espiritual de la expedición. Fue la fundación de San Agustín un acto de la propia Iglesia sevillana, que bendijo el nacimiento de una nueva población en el Nuevo Mundo, bajo unos rituales litúrgicos que se exportaron a aquel continente desde el principal templo sevillano.
Y no deja de ser curioso que, cuando España no necesitaba más territorio porque todavía poseía extensiones enormes por civilizar, centró su atención en hacerse con el control de una de las zonas, eso sí, más estratégicas de aquellos mares, desde el punto de vista económico y financiero. Perseguía el estado español el dominio de la Florida, pese a las miradas desafiantes de Francia e Inglaterra, pues muchos de nuestros barcos cargados de oro y plata no llegaban a la península ibérica, después de ser interceptados por los piratas. La victoria obtenida en aquel emplazamiento, que ayudaba a asegurar el tráfico naval, hubo de ser muy celebrada en Sevilla por la gran repercusión económica que supuso para los intereses españoles. Y fue la Iglesia de Sevilla la institución que con mayor júbilo manifestó su alegría. Hemos documentado que en la Catedral llegaron a bautizarse, con solemnísimos ceremoniales, hasta cinco indios de la Florida que se trajo Menéndez de Avilés al regreso de su primer viaje, a semejanza de los indígenas que Cristóbal Colón llevó a bautizar al santuario extremeño de Guadalupe (a tenor de muchas de sus acciones, el capitán asturiano creía encarnar al mismísimo Almirante).
El erudito Antonio Ponz recoge en el tomo VIII de su «Viage de España» (1777) que el éxito lo festejó la Iglesia de Sevilla elevando su principal torre «unos cien pies», con ocasión de los triunfos del catolicismo sobre el luteranismo. Además, nosotros hemos constatado por la inscripción recordatoria de la obra de ampliación de la Giralda, fechada en 1568, que las máximas autoridades eclesiásticas le dedicaron al entonces «Señor del Mundo» –designación conferida a Felipe II por el hispanista Hugh Thomas–, unos piropo tan encendido como el de «victorioso padre de la patria». Produce, por ello, un gran sinsabor que Sevilla haya estado ausente en la efeméride del hispanismo de la primera potencia mundial y mucho más después de saber que nunca se ponía el Sol en un Imperio que tuvo centralizados casi todos sus poderes fácticos y económicos en esta Híspalis nuestra, un paraíso distinto al de los enclaves exóticos de las Antillas, las Bahamas, el Caribe o el área de la isla Florida, pero desde el que irradiaba todo el brillo de la luz que posibilitó la iniciación política y sociocultural de los Estados Unidos.
Julio Mayo es historiador
juliomayorodriguez@gmail.com
Consolación de Utrera unida al principio de los Estados Unidos
La Virgen de Consolación y los Estados Unidos quedaron vinculados después del milagro providencial que Menéndez de Avilés atribuyó a la Madre utrerana, en el momento que uno de los barcos dirigidos por él mismo se encontraba dispuesto ya para entrar en la orilla de la Florida. En aquel momento no llevaban armas suficientes para hacer frente a dos navíos luteranos que se aproximaban y en el aprieto, relata en su Diario de Navegación el capellán López de Mendoza: «pusiéronse en oración a Nuestra Señora de Consolación, que estaba en Utrera, pidiéndole socorro de un poquito de viento, porque ya los franceses venían sobre ellos, y pareció que ella mesma llegó al navío, y con un poquito de viento que se bulló, entró el navío por la barra». A inicios del siglo XVII, el historiador Rodrigo Caro resaltó ya la cualidad protectora de Consolación frente al avance de los protestantes. La devota imagen se hizo famosa en la segunda mitad del siglo XVI, a partir del crecido culto e imploraciones que comenzó a recibir de muchos viajeros y soldados de la Armada española, cuando transitaban el camino terrestre que unía Sevilla con los puertos gaditanos, y pasaban por Utrera, para embarcar rumbo a América. Es muy sintomático que la primera misa celebrada en la Florida se oficiara el 8 de septiembre de 1565 (primer año en el que comenzó a celebrarse en Utrera la festividad de Consolación, antes conmemorada en marzo), produciéndose con el otorgamiento del acta fundacional el nacimiento del «Fuerte y Misión» de San Agustín. Con este hecho, Consolación de Utrera pasó a convertirse en el primer referente mariológico invocado por la Iglesia española en Norteamérica.
Preparación de la Conquista
1564 – 1565
1 de enero. Desde agosto de 1563 se encontraba preso en la cárcel de las Atarazanas y escribe a Felipe II, quien le había ordenado que se viniese a Sevilla para servir como general de la flota al capitán de la Armada don Juan Tello de Guzmán, Conde de Niebla
1 de julio. Ya ha salido de la cárcel y se formaliza escritura de compromiso con el banquero Domingo de Ocariz
6 de julio. Se desplaza a Madrid, donde realiza importantes gestiones en la Casa Real
14 de julio. Mientras que Menéndez Avilés está en la corte de Madrid prosiguen en Sevilla todas las gestiones para organizar la conquista. Un documento sitúa como fiadores suyos en Sevilla a los mercaderes Gaspar de Astudillo y Juan Antonio Corzo
7 de diciembre. El Consejo de Indias acuerda otorgar un importante sueldo para los ocupantes de los barcos 20 de marzo. Se le despacha el título de gran capitán general de la Florida
22 de marzo. Carta del rey Felipe II a la Casa de Contratación de Sevilla para que se le dispongan 15.000 ducados
5 de mayo. El Consejo Real de las Indias autoriza la provisión de vituallas y municiones
12 de mayo. Llega de Madrid a Sevilla y obtiene financiación privada de un mercader alemán residente en Sevilla
18 de mayo. Avisa a Felipe II que para echar de la Florida a los luteranos se le abonasen 15.000 ducados
28 de mayo. Pedro Menéndez pide que se le pague para poder salir hacia la Florida
28 de junio. Se embarca en el puerto de Cádiz al frente de la flota con rumbo hacia Canarias
28 de agosto. La expedición alcanza la costa de la península de Florida
8 de septiembre. Desembarco de Menéndez de Avilés y fundación de San Agustín
Los Piratas del Caribe
Franceses e ingleses representan una seria amenaza para el tráfico comercial de Sevilla y América. La expedición militar de Pedro Menéndez asestó un duro golpe a las pretensiones territoriales de Francia en América, pero no pudo dejar resuelto el problema del asentamiento definitivo de España en la Florida, por las constantes extorsiones de los piratas ingleses y franceses hacia los buques españoles que venían a Sevilla colmados de riquezas. Cuando el Inca Garcilaso de la Vega terminó en 1592 su obra sobre la «Isla Florida» reivindicó la necesidad de cerrar este capítulo inconcluso de la epopeya hispana en América, argumentando que la fe católica necesitaba consolidarse en aquella zona. Las aguas del Caribe, costa de las Bahamas y el cabo Cañaveral acaparan la atención de los buscatesoros que se sumergen a localizar naufragios de barcos asaltados, o averiados, que nunca pudieron llegar hasta aquí. Forma parte del atractivo cultural e histórico de la Florida esa seductora fascinación por el hallazgo de tesoros perdidos en las profundidades de sus costas.
 Los altos perfiles de la Catedral hispalense y todo el conjunto de su majestuosa silueta formaban parte del hito paisajístico del entorno del río, en aquellos años fascinantes del Descubrimiento de América, cuando el entramado urbanístico no era tan abigarrado como hoy. Debido a su proximidad geográfica con la zona portuaria –conectada con la gran iglesia por la antigua calle de la Mar (actual García de Vinuesa) y otras vías que partían de las inmediaciones de la Torre del Oro–, la relación entre ambos espacios se mantuvo bastante cercana, pues el amplio templo constituía todo un atractivo lugar de auxilio espiritual para quienes llegaban a nuestra ciudad, o tenían que partir, por el río. De hecho, en el siglo XV, la compañía que poseía la exclusividad de la carga y descarga de los barcos que atracaban en la ribera honraba a la Virgen del Pilar que se veneraba en su interior. Dentro de aquella relación suscitada entre la Catedral y el Guadalquivir fueron muy numerosos los beneficios mutuos que se ofrecieron con asiduidad. La corporación catedralicia contó hasta con muelle propio, en el embarcadero de la torre ya citada, donde poseía establecida una elevada rueda de madera, que a modo de grúa descargaba los pesadísimos sillares de piedra que se trajeron a Sevilla por el Guadalquivir para realizar la obra gótica de la Catedral y posteriores labores constructivas del siglo XVI. Durante los años de las conquistas americanas, nuestra Catedral continuó prestando ese consuelo piadoso, en este caso, a los participantes de las expediciones oficiales, como las de Colón, Pedrarias o Hernán Cortés. Constituye una estampa bastante significativa de este tipo de atención religiosa la visita de agradecimiento que le rindieron a la vieja pintura de la Virgen de la Antigua, en 1522, los veintidós marineros supervivientes a la arriesgadísima vuelta al mundo que capitaneó Juan Sebastián Elcano. Las vírgenes de los Reyes y de la Sede también recibieron culto de la gente que embarcaron hacia América.
Los altos perfiles de la Catedral hispalense y todo el conjunto de su majestuosa silueta formaban parte del hito paisajístico del entorno del río, en aquellos años fascinantes del Descubrimiento de América, cuando el entramado urbanístico no era tan abigarrado como hoy. Debido a su proximidad geográfica con la zona portuaria –conectada con la gran iglesia por la antigua calle de la Mar (actual García de Vinuesa) y otras vías que partían de las inmediaciones de la Torre del Oro–, la relación entre ambos espacios se mantuvo bastante cercana, pues el amplio templo constituía todo un atractivo lugar de auxilio espiritual para quienes llegaban a nuestra ciudad, o tenían que partir, por el río. De hecho, en el siglo XV, la compañía que poseía la exclusividad de la carga y descarga de los barcos que atracaban en la ribera honraba a la Virgen del Pilar que se veneraba en su interior. Dentro de aquella relación suscitada entre la Catedral y el Guadalquivir fueron muy numerosos los beneficios mutuos que se ofrecieron con asiduidad. La corporación catedralicia contó hasta con muelle propio, en el embarcadero de la torre ya citada, donde poseía establecida una elevada rueda de madera, que a modo de grúa descargaba los pesadísimos sillares de piedra que se trajeron a Sevilla por el Guadalquivir para realizar la obra gótica de la Catedral y posteriores labores constructivas del siglo XVI. Durante los años de las conquistas americanas, nuestra Catedral continuó prestando ese consuelo piadoso, en este caso, a los participantes de las expediciones oficiales, como las de Colón, Pedrarias o Hernán Cortés. Constituye una estampa bastante significativa de este tipo de atención religiosa la visita de agradecimiento que le rindieron a la vieja pintura de la Virgen de la Antigua, en 1522, los veintidós marineros supervivientes a la arriesgadísima vuelta al mundo que capitaneó Juan Sebastián Elcano. Las vírgenes de los Reyes y de la Sede también recibieron culto de la gente que embarcaron hacia América.
Navegantes y viajeros que arribaban al puerto de Sevilla con noticias de los nuevos descubrimientos realizados y experiencias de otras culturas y tradiciones de Occidente, tuvieron que visitar alguna vez la Catedral, como gran espacio del conocimiento que era. La institución más importante de la Iglesia sevillana la formaba toda una «corte eclesiástica» de altas dignidades, dotada de un elevado nivel intelectual e importante reputación humanística en las más diversas disciplinas, que contaba con la lealtad de toda la nobleza aristocrática residente en la ciudad, después de que la monarquía le hubiese conferido un poder superior al otorgado al propio Ayuntamiento de Sevilla. No olvidemos que mediante el Guadalquivir se adentraron en Sevilla corrientes nuevas de pensamiento como el Humanismo, cuyo mensaje cultural iluminó tanto saber a los integrantes del Cabildo Catedral. Ahí está el ejemplo del canónigo magistral Maese Rodrigo de Santaella, fundador del colegio de Santa María de Jesús (1505–1509) –germen de la Universidad de Sevilla–, quien se distinguió por sacar de los muros de la Catedral el legado de la cultura grecolatina para depositarlo en la sociedad. Este fecundo intercambio humano y cultural, que tienen a la actividad del río y la sabiduría de la Catedral como protagonistas, fueron los ejes motrices de la importante transformación que experimentó nuestra ciudad en el surgimiento de la Edad Moderna.
En las primeras décadas del siglo XVI, la Catedral recibió también el sobrenombre de Patriarcal, en razón de la dirección espiritual que ejercitó sobre las primeras diócesis de América (México, Santo Domingo y Lima), Gran Canarias y Filipinas, vislumbrándose así a la sevillana como un poderosísimo centro administrador de normas para la fundación y construcción tanto de templos, como de poblaciones, del Nuevo Mundo. Al menos, inicialmente, muchas de aquellas ciudades se hicieron a imagen y semejanza de la nuestra. Es el caso de Lima, conocida entonces como la pequeña Sevilla. Los Reyes Católicos, que encontraron en la evangelización del nuevo continente la legitimación de sus conquistas militares, con las que tamizar las abultadas ganancias económicas que supuso la explotación de nuevas demarcaciones territoriales, también depositaron en los dirigentes eclesiásticos más cualificados de la Catedral el control absoluto de las actividades mercantiles del comercio colonial. Lo mismo que congraciaron a Sevilla con que su puerto regentase el monopolio exclusivo de la Carrera de Indias, Sus Majestades don Fernando y doña Isabel encomendaron al entonces deán de la Catedral, don Juan Rodríguez de Fonseca, tanto la organización eclesiástica de las Indias como, sobre todo, la creación de la Casa de Contratación (1503). Fonseca, que está considerado el primer organizador de la política colonial castellana en las Indias, era miembro del consejo de los Reyes Católicos y fue un estrecho colaborador de Colón, con quien también discrepó muchísimo. Influyó el deán Fonseca para que la tesorería de Contratación la regentase otra persona del cabildo catedralicio, en este caso el canónigo Sancho Ortiz de Matienzo, y completó el tercero de los puestos más importantes de la Casa con la colocación del padre de otros dos canónigos, los hermanos Jerónimo y Pedro Pinelo. De esta guisa, quedó nombrado como factor de la Contratación el progenitor de los anteriores, don Francisco Pinelo, un riquísimo comerciante genovés afincado en Sevilla, que llegó a ser amigo personal de Cristóbal Colón. En el contexto humanístico de la época se entiende que su hijo Hernando Colón, erudito y bibliógrafo, colmase su biblioteca privada de manuscritos, impresos y una sugerente colección de estampas que hoy proporcionan tanta riqueza documental a la Biblioteca Colombina de la propia Catedral.
Dinero de medio mundo
En el siglo XVI, se dirigió la economía de medio mundo desde las Gradas, por no decir desde el seno de la misma Catedral. En los aledaños del templo se resolvieron y organizaron muchísimos de los viajes a América. El arzobispo de Sevilla quiso censurar la permisividad de los oficiales de la Casa de Contratación, controlada por algunos dirigentes destacados de la Catedral, que dejaban negociar libremente con el dinero en la ciudad. Fue entonces el rey don Fernando el Católico, quien aconsejó al prelado que permitiese el negocio de los préstamos (1509). Tan intensa fue la participación de la cúpula directiva catedralicia en los negocios coloniales que, además de anunciarse con gran algarabía la llegada de los barcos cuando se aproximaban por el río a Sevilla, llegaron a realizarse muchos de los tratos incluso en el interior del templo, tal como narra el historiador Rodrigo Caro.
Marinera y Americanista
Debido a las relaciones marítimas que el Guadalquivir atrajo a Sevilla, la Catedral tuvo ya desde la Edad Media un programa devocional, y todo un personal eclesiástico, capaz de albergar la atención religiosa y pastoral tanto de pilotos y marineros, como de toda la gente de la mar. Tras el descubrimiento de América, nuestra Catedral se convirtió en el principal templo americanista de este lado del Atlántico. Esta vocación americana es perceptible en numerosos elementos del conjunto monumental, enriquecido gracias también a las suculentas inversiones de capital indiano con las que se financiaron muchas de las obras. Traigamos el ejemplo del canónigo Matienzo, quien se encargó de solicitar ayuda a la Corona, cuando fue primer tesorero de la Casa de la Contratación, con el fin de costear los trabajos de reputados maestros canteros en el arreglo del cimborrio que se desplomó en 1511.
A lo largo de sus diversas etapas históricas, el río permaneció vinculado al mercadeo y mantuvo a Sevilla introducida en un considerable ajetreo comercial, como lo pone de manifiesto la presencia en ella de comerciantes nacionales (catalanes, burgaleses, vizcaínos…) y europeos (placentines –de Piacenza–, genoveses, milaneses, alemanes, flamencos, portugueses, franceses, ingleses…). Merced a ello, la Catedral alcanzó, durante la Edad Media, un notorio prestigio nacional e internacional dentro del concierto europeo aunque realmente fue a partir del Descubrimiento, cuando esta misma vía fluvial hizo mundialmente famosa a Sevilla y terminó por consagrar la universalización de esta Metropolitana y Patriarcal «Catedral del Guadalquivir».
Julio Mayo es historiador
 En la festividad litúrgica de la Santísima Virgen de Las Nieves recordamos este año las prendas de vestuario y piezas de plata que integraban el alhajamiento de la Señora, según diversos documentos e inventarios de la segunda mitad del siglo XIX, justo después de que el imaginero sevillano Gabriel de Astorga la tallase en 1864. El manto rojo que luce en la fotografía, que ilustra el artículo publicado en el Boletín de la Hermandad, cumple este año el 150º aniversario de su confección para que lo luciera nuestra Patrona (1865-2015).
En la festividad litúrgica de la Santísima Virgen de Las Nieves recordamos este año las prendas de vestuario y piezas de plata que integraban el alhajamiento de la Señora, según diversos documentos e inventarios de la segunda mitad del siglo XIX, justo después de que el imaginero sevillano Gabriel de Astorga la tallase en 1864. El manto rojo que luce en la fotografía, que ilustra el artículo publicado en el Boletín de la Hermandad, cumple este año el 150º aniversario de su confección para que lo luciera nuestra Patrona (1865-2015).
ARTÍCULO COMPLETO
Julio Mayo
 «Tris Anne plene gracie nobis…». Así reza la invocación litúrgica correspondiente al día de la festividad de la santa (26 de julio) que recoge, en latín eclesiástico de la Edad Media, el Misal Hispalense más antiguo que conserva la Biblioteca de nuestra Catedral, datado en el siglo XIII. Desde tiempo inmemorial, los escritores clericales conocieron bien el empleo de tris como abreviatura de mater-matris, según relata José Francisco de Isla en su «Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas», por lo que no deberíamos descartar la posibilidad de que el topónimo trianero pueda significar Madre Ana, y que su origen se encuentre asociado a la cultura castellana y católica.
«Tris Anne plene gracie nobis…». Así reza la invocación litúrgica correspondiente al día de la festividad de la santa (26 de julio) que recoge, en latín eclesiástico de la Edad Media, el Misal Hispalense más antiguo que conserva la Biblioteca de nuestra Catedral, datado en el siglo XIII. Desde tiempo inmemorial, los escritores clericales conocieron bien el empleo de tris como abreviatura de mater-matris, según relata José Francisco de Isla en su «Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas», por lo que no deberíamos descartar la posibilidad de que el topónimo trianero pueda significar Madre Ana, y que su origen se encuentre asociado a la cultura castellana y católica.
 La reconquista de Sevilla protagonizada por el rey Fernando III se consumó definitivamente cuando se expulsaron a los musulmanes atrincherados en el castillo de aquella orilla del río, como estratégico enclave económico y comercial para la ciudad que era. Tras librarse una durísima batalla naval en el Guadalquivir, la flota castellana comandada por el almirante Bonifaz consiguió romper la gruesa cadena del primitivo puente de barcas que se hallaba anclada a la Torre del Oro, dejando a los enemigos completamente aislados. Después de que los cristianos arrebatasen el dominio de Ixbilia a los andalusíes (23 de noviembre de 1248), los nuevos pobladores cristianos pudieron exponer al culto a Santa Ana en el viejo castillo almohade, donde se erigió la primera parroquia del arrabal, tal como se deduce de algunos documentos eclesiásticos que designan a la fortaleza bajo las advocaciones conjuntas de San Jorge y Santa Ana. Unos años más tarde, mandó construir en el lugar de hoy el rey de Castilla Alfonso X el actual templo parroquial dedicado a Santa Ana (entre 1266 y 1280) –del que se conmemorará el próximo año su 750 aniversario constructivo–, como indican los analistas sevillanos.
La reconquista de Sevilla protagonizada por el rey Fernando III se consumó definitivamente cuando se expulsaron a los musulmanes atrincherados en el castillo de aquella orilla del río, como estratégico enclave económico y comercial para la ciudad que era. Tras librarse una durísima batalla naval en el Guadalquivir, la flota castellana comandada por el almirante Bonifaz consiguió romper la gruesa cadena del primitivo puente de barcas que se hallaba anclada a la Torre del Oro, dejando a los enemigos completamente aislados. Después de que los cristianos arrebatasen el dominio de Ixbilia a los andalusíes (23 de noviembre de 1248), los nuevos pobladores cristianos pudieron exponer al culto a Santa Ana en el viejo castillo almohade, donde se erigió la primera parroquia del arrabal, tal como se deduce de algunos documentos eclesiásticos que designan a la fortaleza bajo las advocaciones conjuntas de San Jorge y Santa Ana. Unos años más tarde, mandó construir en el lugar de hoy el rey de Castilla Alfonso X el actual templo parroquial dedicado a Santa Ana (entre 1266 y 1280) –del que se conmemorará el próximo año su 750 aniversario constructivo–, como indican los analistas sevillanos.
Aunque las autoridades castellanas respetaron la disposición del antiguo núcleo almohade, y los barrios de la ciudad prácticamente continuaron siendo las mismas arterias del periodo anterior, los cambios se produjeron en la reordenación de los usos de edificios civiles y religiosos, según las necesidades de los nuevos habitantes, así como en la denominación de calles y barrios. Alfonso X presume en su Libro del Repartimiento de haber cambiado la toponimia musulmana con el fin de anteponer el alma castellana a las huellas enemigas. En aquel afán de acristianamiento, los poderes civiles y eclesiásticos de Sevilla acometieron juntos un laborioso proceso de bautizar, con nombres cristianos, todos los emplazamientos del entramado urbanístico y arquitectónico de la capital.
 El documento medieval más antiguo que se conoce, en el que aparece Triana nombrada ya como tal, por primera vez, se fecha en 1250 y se trata de un ordenamiento efectuado por el rey Alfonso X para encomendarle la guarda del castillo trianero a 100 caballeros nobles y 300 peones. La Iglesia hispalense estableció el reparto de las feligresías parroquiales en collaciones, adjudicándole por lógica a cada circunscripción denominaciones del santoral religioso propio del medievo. Si analizamos la nómina de los barrios sevillanos (Santa María, San Salvador, San Pedro, Santa María Magdalena, San Andrés, San Martín, San Gil, Omnium Sanctorum, Santa Catalina, Santa Lucía, San Julián, Santa Marina, San Lorenzo, San Vicente, San Miguel, San Juan de la Palma, San Marcos, etc…), advertimos que todos poseen nominaciones vinculadas al catolicismo castellano, por lo que carece de sentido que alguna collación dejase de recibir un nombre de naturaleza cristiana, entre otras razones porque los propios vecinos cristianos de cada sector no terminarían sintiéndose identificados con él. El ayuntamiento de aquel periodo usó como punto de partida, en la división administrativa de la ciudad, el organigrama eclesiástico implantado por la Iglesia sevillana a raíz de la erección de su Archidiócesis, después de la reconquista fernandina. De modo que el nombre conferido por la Iglesia a las demarcaciones parroquiales, terminaron convirtiéndose en el de cada barrio, produciéndose así una plena identificación entre barrio y parroquia.
El documento medieval más antiguo que se conoce, en el que aparece Triana nombrada ya como tal, por primera vez, se fecha en 1250 y se trata de un ordenamiento efectuado por el rey Alfonso X para encomendarle la guarda del castillo trianero a 100 caballeros nobles y 300 peones. La Iglesia hispalense estableció el reparto de las feligresías parroquiales en collaciones, adjudicándole por lógica a cada circunscripción denominaciones del santoral religioso propio del medievo. Si analizamos la nómina de los barrios sevillanos (Santa María, San Salvador, San Pedro, Santa María Magdalena, San Andrés, San Martín, San Gil, Omnium Sanctorum, Santa Catalina, Santa Lucía, San Julián, Santa Marina, San Lorenzo, San Vicente, San Miguel, San Juan de la Palma, San Marcos, etc…), advertimos que todos poseen nominaciones vinculadas al catolicismo castellano, por lo que carece de sentido que alguna collación dejase de recibir un nombre de naturaleza cristiana, entre otras razones porque los propios vecinos cristianos de cada sector no terminarían sintiéndose identificados con él. El ayuntamiento de aquel periodo usó como punto de partida, en la división administrativa de la ciudad, el organigrama eclesiástico implantado por la Iglesia sevillana a raíz de la erección de su Archidiócesis, después de la reconquista fernandina. De modo que el nombre conferido por la Iglesia a las demarcaciones parroquiales, terminaron convirtiéndose en el de cada barrio, produciéndose así una plena identificación entre barrio y parroquia.
Otras explicaciones
Con independencia de nuestra reivindicación referida al probable origen castellano del topónimo, históricamente se ha venido manteniendo otras teorías respecto a la raíz etimológica del vocablo. Una de ellas apunta a la procedencia romana, relacionando su significado con el emperador Trajano (Traiana/Tariana/Atrayana), como recogen los autores clásicos de la historia sevillana Ortiz de Zúñiga, Rodrigo Caro o Justino Matute. La otra tesis, en cambio, se decanta por la filiación islámica del nombre. En el Museo Arqueológico de Sevilla hay una inscripción del siglo XII que hace referencia al entorno trianero, aunque no contiene una palabra árabe que propiamente pueda traducirse como Triana. En este sentido, otros arabistas del mundo académico interpretan que ese mismo epígrafe alude a una localización muy ambigua, o genérica, que traducen como «lo que hay al otro lado del río». Una tercera y última sugerencia quiere justificar el topónimo con argumentos topográficos, explicativos del antiguo trazado del Guadalquivir, precisando que Triana significa «tres ramas del río».
Santa Ana Triple
En la baja Edad Media se extendió ampliamente el modelo iconográfico denominado Santa Ana Triple. Se trata de un solo grupo escultórico en el que aparecen representadas como un bloque piramidal de modo jerárquico, en función de sus edades, las tres figuras de la Santa, Nuestra Señora la Virgen María y el Niño Jesús. No se tienen noticias claras de si en el origen más remoto la titular de la parroquia trianera fue, o no, una imagen que respondiese a esta modalidad iconográfica. A comienzos del siglo XVI, decayó la representación de Santa Ana Triple. En ese supuesto habría que contemplar que el grupo de Triana hubiese sufrido en los años del Siglo de Oro una reforma que descompusiese el agrupamiento iconográfico original.
En el castellano antiguo, la pervivencia de la voz Triana denota la cantidad de latinismos que convivieron durante tanto tiempo, como lo demuestra el hecho de que aún siga en uso una pronunciación originaria bastante aproximada, pese a la vulgarización que sufrió su lengua madre. Desde el punto de vista formal, Triana es una simplificación de la invocación, integrada por los nombres Matris Anna, con los que se resaltan en latín la cualidad maternal de la procreadora de la Santísima Virgen y abuela, al mismo tiempo, de Jesús de Nazaret. Si nuestra hipótesis de trabajo se contemplase como efectiva, no sería ningún disparate poder acristianar a las recién nacidas con el bendito nombre de Triana, pues aquellos primeros cristianos no pudieron rendir en esta tierra mariana un homenaje tan precioso, rebosante de arte y todavía más ángel, que dedicar su templo principal al título de la Madre de la Virgen, Señá Santa Ana, con el fervor de que se mantuviese siempre colmada de lo que, precisamente, el término hebreo quiere decir en nuestro idioma: toda llena de gracia. Triana.
Julio Mayo es historiador
ABC de Sevilla, sábado 25 de julio de 2015, pág. 26
http://sevilla.abc.es/sevilla/20150725/sevi-triana-madre-201507251147.html
Aportaciones de la Carrera de Indias a la definición de la religiosidad popular sevillana (siglo XVI)
El Río trajo tanta riqueza… que el brillo del oro y la plata relegaron al olvido funciones tan valiosas como la de haber sido, durante muchas décadas del siglo XVI, el principal puerto de partida para las expediciones de religiosos misioneros, encargados de evangelizar las tierras descubiertas. Hoy, festividad litúrgica de Nuestra Señora del Carmen, efectuamos esta evocación tan vinculada a las entrañas históricas del Guadalquivir, al hilo de la relación que guarda también con sus inmediaciones –aunque más cercana a nuestros días–, la devoción suscitada alrededor de un cuadro pequeñito de la Virgen marinera, colocado en una capillita callejera que se alza sobre el puente de Triana, como escribió que existía ya a mediados del siglo XIX el cronista González de León.
 Desde que Sevilla y América abrazaron sus miradas, en 1492, nuestra ciudad detentó el monopolio mercantil de los negocios coloniales, convirtiéndose en la principal vía comercial del continente europeo y la mayor fuente económica de la corona española. Pero también se erigió en lugar obligado de embarque para el envío de las comitivas misionales, después de que el Papa pusiera en manos de los Reyes Católicos el gobierno de la organización eclesiástica de los territorios conquistados por Cristóbal Colón, mediante el Patronato Indiano, en cuyo organismo desempeñó un papel determinante la Iglesia de Sevilla. Además, las campañas misionales de la primera mitad del siglo XVI fueron costeadas íntegramente por el Estado, que financió la fundación de templos, y su dotación ornamental, con los presupuestos de la Casa de Contratación de Sevilla. Desde luego, en aquellos años éramos el primer centro religioso del país, por encima del mismísimo Toledo.
Desde que Sevilla y América abrazaron sus miradas, en 1492, nuestra ciudad detentó el monopolio mercantil de los negocios coloniales, convirtiéndose en la principal vía comercial del continente europeo y la mayor fuente económica de la corona española. Pero también se erigió en lugar obligado de embarque para el envío de las comitivas misionales, después de que el Papa pusiera en manos de los Reyes Católicos el gobierno de la organización eclesiástica de los territorios conquistados por Cristóbal Colón, mediante el Patronato Indiano, en cuyo organismo desempeñó un papel determinante la Iglesia de Sevilla. Además, las campañas misionales de la primera mitad del siglo XVI fueron costeadas íntegramente por el Estado, que financió la fundación de templos, y su dotación ornamental, con los presupuestos de la Casa de Contratación de Sevilla. Desde luego, en aquellos años éramos el primer centro religioso del país, por encima del mismísimo Toledo.
La subida de los religiosos a las naos se solía consumar con gran solemnidad y bajo el ejercicio de algunas prácticas cultuales, correspondientes al riquísimo programa de la piedad popular local, pues la cercanía de los frailes con el pueblo siempre fue mucho mayor que la del clero secular y catedralicio. Aquellas expediciones misioneras, narran los documentos del Archivo General de Indias, tenían como costumbre ir en procesión desde el convento de su propia orden, donde los padres habían permanecido alojados a la espera de que zarpasen los galeones durante algunos días, o también algunos meses. Cuando llegaba el día de la partida, el cortejo desfilaba con paso lento, entonando con gran dramatismo invocaciones, súplicas, rogativas, aves marías y letanías lauretanas por las explanadas de San Telmo hacia la Torre del Oro, en donde uno de los padres misioneros pronunciaba una plática de despedida. De fondo el repiqueteo de las campanas de sus conventos, las de la Catedral y la esquila de alguna que otra iglesita. Estaban muy familiarizados los frailes con el entorno del Río, porque concurrían con frecuencia a pedir limosnas y poner huchas en nombre de sus conventos. Por lo común, se hallaba presente el Comisario General de Indias, quien en el momento del embarque de la misión que le correspondiese se despedía de todos los miembros otorgándoles la bendición papal. El instante de la partida era emocionante porque los misioneros se despedían como si fuera para la eternidad. Este acontecimiento constituía todo un espectáculo, seguido por multitud de personas que se arracimaban en el puerto, e incluso se extendían por las orillas hasta la salida de Sevilla.
 Los expedicionarios, de gran formación teológica y humanística, se nutrieron de la forma de vida y el estrecho vínculo que sus respectivas órdenes mantenían aquí con el pueblo. Varios documentos de los siglos XVII y XVIII desvelan cómo los misioneros empleaban para seducir a los indígenas ciertas fórmulas propias de la religiosidad popular sevillana, como método pastoral para adoctrinarlos en el credo católico. A los nativos de aquel continente les atraían cuestiones relacionadas con la Pasión, la estética del dolor plasmado en las imágenes de Cristo y la Virgen y el ritual de las procesiones. Bien es cierto que nuestra Semana Santa se formalizó como la conocemos hoy a partir del Concilio de Trento (1545-1563), pero probablemente, en las primeras décadas del Quinientos, tuvieron que influir bastante en la definición de muchas formas externas de nuestra piedad popular otras prácticas paralitúrgicas, ejercitadas por los componentes de aquellas legiones de misioneros y frailes de los conventos sevillanos. Aunque, con anterioridad a la irrupción de la Carrera de Indias, Sevilla fue ya una ciudad conventual, a partir de la segunda mitad del siglo XVI comenzó a incrementar el número de conventos, gracias a la inversión del capital indiano recibido por parte de algún benefactor acaudalado. Fue en el siglo XVII cuando, al contar ya con representación masculina de casi todas las órdenes religiosas (franciscanos, cartujos, trinitarios, jerónimos, benedictinos, dominicos, carmelitas calzados, jesuitas, hospitalarios de San Juan de Dios, mínimos, mercedarios, agustinos, camilos, filipenses y capuchinos), y otras muchas de ellas del ámbito femenino, terminó de alcanzar su definitiva identidad como una de las más destacadas ciudades conventuales barrocas de toda Europa. Este carácter conventual no sólo incidió en la fisonomía morfológica de nuestro mapa urbanístico, sino que repercutió sobre todo en la elevación de su nivel cultural, sobredimensionado hasta unos límites insospechados. El trasiego junto con el ir y venir de tantos hombres entregados a la catequesis y a la enseñanza, que llevaron allende los mares el habla, tradiciones y costumbres de esta tierra, sabemos hoy que sirvieron para componer el monumental mosaico de expresiones tan plurales que definen a Sevilla.
Los expedicionarios, de gran formación teológica y humanística, se nutrieron de la forma de vida y el estrecho vínculo que sus respectivas órdenes mantenían aquí con el pueblo. Varios documentos de los siglos XVII y XVIII desvelan cómo los misioneros empleaban para seducir a los indígenas ciertas fórmulas propias de la religiosidad popular sevillana, como método pastoral para adoctrinarlos en el credo católico. A los nativos de aquel continente les atraían cuestiones relacionadas con la Pasión, la estética del dolor plasmado en las imágenes de Cristo y la Virgen y el ritual de las procesiones. Bien es cierto que nuestra Semana Santa se formalizó como la conocemos hoy a partir del Concilio de Trento (1545-1563), pero probablemente, en las primeras décadas del Quinientos, tuvieron que influir bastante en la definición de muchas formas externas de nuestra piedad popular otras prácticas paralitúrgicas, ejercitadas por los componentes de aquellas legiones de misioneros y frailes de los conventos sevillanos. Aunque, con anterioridad a la irrupción de la Carrera de Indias, Sevilla fue ya una ciudad conventual, a partir de la segunda mitad del siglo XVI comenzó a incrementar el número de conventos, gracias a la inversión del capital indiano recibido por parte de algún benefactor acaudalado. Fue en el siglo XVII cuando, al contar ya con representación masculina de casi todas las órdenes religiosas (franciscanos, cartujos, trinitarios, jerónimos, benedictinos, dominicos, carmelitas calzados, jesuitas, hospitalarios de San Juan de Dios, mínimos, mercedarios, agustinos, camilos, filipenses y capuchinos), y otras muchas de ellas del ámbito femenino, terminó de alcanzar su definitiva identidad como una de las más destacadas ciudades conventuales barrocas de toda Europa. Este carácter conventual no sólo incidió en la fisonomía morfológica de nuestro mapa urbanístico, sino que repercutió sobre todo en la elevación de su nivel cultural, sobredimensionado hasta unos límites insospechados. El trasiego junto con el ir y venir de tantos hombres entregados a la catequesis y a la enseñanza, que llevaron allende los mares el habla, tradiciones y costumbres de esta tierra, sabemos hoy que sirvieron para componer el monumental mosaico de expresiones tan plurales que definen a Sevilla.
América rezaba en sevillano
Las primeras diócesis de América (México, Santo Domingo y Lima) se crean como sufragáneas de la Santa Iglesia Metropolitana de Sevilla, también Patriarcal porque ejerció todo el control, por encima de la primada de Toledo, de las iglesias americanas, las de Gran Canarias y Filipinas. Todas se regían por el ceremonial sevillano, reglamentado por el Cardenal y Cabildo catedralicio, a través de los Sínodos y Concilios provinciales. Los obispos que iban destinados al Nuevo Mundo solían consagrarse en nuestra Catedral. Al modo de nuestra tierra, se ordenaban bajo el modelo hispalense los rezos, oraciones, cantorales, celebraciones eucarísticas, rituales, administración de los sacramentos (bautismo, matrimonio, comunión y entierro) y toda la liturgia en general de los templos del Nuevo Mundo, cuando iniciaron sus primeros pasos. El Archivo de la Catedral de Sevilla posee testimonios documentales sobre consultas realizadas por las autoridades eclesiásticas de las diócesis transoceánicas sobre cómo había de regirse la liturgia en sus jurisdicciones. Aquellos feligreses tuvieron que oír, en innumerables ocasiones, de labios de los predicadores hablar del sentimiento con el que los sevillanos vivían la fe. A partir de 1546, cuando se formalizan las diócesis de México, Santo Domingo y Lima, cesó la dependencia sevillana. No obstante, el influjo se mantuvo, como lo corroboran la persistencia de devociones populares importadas desde aquí y las procesiones, que tanto calaron en América.
Principales devociones marianas importadas desde Sevilla al Nuevo Mundo en el siglo XVI
Victoria (de los Mínimos de Triana), Buen Aire (de los Mareantes, que pasó después a la capilla de San Telmo); Coral (pintura mural gótica en San Ildefonso), Inmaculada Concepción «Sevillana» (hoy en San Buenaventura), Merced (Casa Grande, ahora en manos de las Mercedarias en su convento en la Barqueta), Roca Amador (pintura mural gótica en San Lorenzo), Guadalupe (cuadro de la Catedral que es copia de la extremeña, en paradero desconocido), Hiniesta (San Julián), Antigua (Catedral), Sede (Catedral) y Reyes (Catedral), Consolación (Utrera)…
JULIO MAYO
 Dentro de cierto tiempo habrá quien diga que la lucha de ciertos historiadores a partir del final de la dictadura por restablecer la verdad de lo ocurrido y el movimiento social pro memoria desde fines de los noventa y muy especialmente de la pasada década, no existieron o no tuvieron la menor importancia. No sería la primera vez que esto ocurre en nuestro país.
Dentro de cierto tiempo habrá quien diga que la lucha de ciertos historiadores a partir del final de la dictadura por restablecer la verdad de lo ocurrido y el movimiento social pro memoria desde fines de los noventa y muy especialmente de la pasada década, no existieron o no tuvieron la menor importancia. No sería la primera vez que esto ocurre en nuestro país.
Este libro, escrito por un historiador implicado en el movimiento pro memoria, reúne una serie de artículos cuyo factor común es precisamente ese: gira en torno a esas luchas que dan título a la obra. El autor fue consciente de la importancia de la memoria vivida desde sus primeros trabajos. Al menos tanto como la de esos documentos que tanto nos ha costado ver, parte de los cuales aún oculta el poder.
Leer más: http://www.aconcagualibros.net/news/lucha-de-historias1
 El fundador de San Agustín, la primera ciudad de Estados Unidos, maduró su plan en la cárcel de las Atarazanas hace 450 años
El fundador de San Agustín, la primera ciudad de Estados Unidos, maduró su plan en la cárcel de las Atarazanas hace 450 años Seducido por ambiciones patrióticas, como las de ayudar a construir el primer imperio global de Felipe II, favorecer el crecimiento del catolicismo, controlar también un enclave geoestratégico esencial del entramado marítimo del Nuevo Mundo, como era aquella península de América del Norte; junto a otras motivaciones de índole particular, como el derecho de explotación de industrias en las tierras que llegase a conquistar, el hábil marino don Pedro Menéndez –también sobresaliente arquitecto naval–, proyectó organizar un sistema de flotas que, partiendo desde distintos puertos de nuestro país, pudiese finalmente reagruparse en Canarias y continuar hacia Norteamérica.
Seducido por ambiciones patrióticas, como las de ayudar a construir el primer imperio global de Felipe II, favorecer el crecimiento del catolicismo, controlar también un enclave geoestratégico esencial del entramado marítimo del Nuevo Mundo, como era aquella península de América del Norte; junto a otras motivaciones de índole particular, como el derecho de explotación de industrias en las tierras que llegase a conquistar, el hábil marino don Pedro Menéndez –también sobresaliente arquitecto naval–, proyectó organizar un sistema de flotas que, partiendo desde distintos puertos de nuestro país, pudiese finalmente reagruparse en Canarias y continuar hacia Norteamérica.
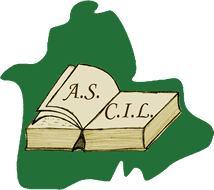
 Los altos perfiles de la Catedral hispalense y todo el conjunto de su majestuosa silueta formaban parte del hito paisajístico del entorno del río, en aquellos años fascinantes del Descubrimiento de América, cuando el entramado urbanístico no era tan abigarrado como hoy. Debido a su proximidad geográfica con la zona portuaria –conectada con la gran iglesia por la antigua calle de la Mar (actual García de Vinuesa) y otras vías que partían de las inmediaciones de la Torre del Oro–, la relación entre ambos espacios se mantuvo bastante cercana, pues el amplio templo constituía todo un atractivo lugar de auxilio espiritual para quienes llegaban a nuestra ciudad, o tenían que partir, por el río. De hecho, en el siglo XV, la compañía que poseía la exclusividad de la carga y descarga de los barcos que atracaban en la ribera honraba a la Virgen del Pilar que se veneraba en su interior. Dentro de aquella relación suscitada entre la Catedral y el Guadalquivir fueron muy numerosos los beneficios mutuos que se ofrecieron con asiduidad. La corporación catedralicia contó hasta con muelle propio, en el embarcadero de la torre ya citada, donde poseía establecida una elevada rueda de madera, que a modo de grúa descargaba los pesadísimos sillares de piedra que se trajeron a Sevilla por el Guadalquivir para realizar la obra gótica de la Catedral y posteriores labores constructivas del siglo XVI. Durante los años de las conquistas americanas, nuestra Catedral continuó prestando ese consuelo piadoso, en este caso, a los participantes de las expediciones oficiales, como las de Colón, Pedrarias o Hernán Cortés. Constituye una estampa bastante significativa de este tipo de atención religiosa la visita de agradecimiento que le rindieron a la vieja pintura de la Virgen de la Antigua, en 1522, los veintidós marineros supervivientes a la arriesgadísima vuelta al mundo que capitaneó Juan Sebastián Elcano. Las vírgenes de los Reyes y de la Sede también recibieron culto de la gente que embarcaron hacia América.
Los altos perfiles de la Catedral hispalense y todo el conjunto de su majestuosa silueta formaban parte del hito paisajístico del entorno del río, en aquellos años fascinantes del Descubrimiento de América, cuando el entramado urbanístico no era tan abigarrado como hoy. Debido a su proximidad geográfica con la zona portuaria –conectada con la gran iglesia por la antigua calle de la Mar (actual García de Vinuesa) y otras vías que partían de las inmediaciones de la Torre del Oro–, la relación entre ambos espacios se mantuvo bastante cercana, pues el amplio templo constituía todo un atractivo lugar de auxilio espiritual para quienes llegaban a nuestra ciudad, o tenían que partir, por el río. De hecho, en el siglo XV, la compañía que poseía la exclusividad de la carga y descarga de los barcos que atracaban en la ribera honraba a la Virgen del Pilar que se veneraba en su interior. Dentro de aquella relación suscitada entre la Catedral y el Guadalquivir fueron muy numerosos los beneficios mutuos que se ofrecieron con asiduidad. La corporación catedralicia contó hasta con muelle propio, en el embarcadero de la torre ya citada, donde poseía establecida una elevada rueda de madera, que a modo de grúa descargaba los pesadísimos sillares de piedra que se trajeron a Sevilla por el Guadalquivir para realizar la obra gótica de la Catedral y posteriores labores constructivas del siglo XVI. Durante los años de las conquistas americanas, nuestra Catedral continuó prestando ese consuelo piadoso, en este caso, a los participantes de las expediciones oficiales, como las de Colón, Pedrarias o Hernán Cortés. Constituye una estampa bastante significativa de este tipo de atención religiosa la visita de agradecimiento que le rindieron a la vieja pintura de la Virgen de la Antigua, en 1522, los veintidós marineros supervivientes a la arriesgadísima vuelta al mundo que capitaneó Juan Sebastián Elcano. Las vírgenes de los Reyes y de la Sede también recibieron culto de la gente que embarcaron hacia América.
 En la festividad litúrgica de la Santísima Virgen de Las Nieves recordamos este año las prendas de vestuario y piezas de plata que integraban el alhajamiento de la Señora, según diversos documentos e inventarios de la segunda mitad del siglo XIX, justo después de que el imaginero sevillano Gabriel de Astorga la tallase en 1864. El manto rojo que luce en la fotografía, que ilustra el artículo publicado en el Boletín de la Hermandad, cumple este año el 150º aniversario de su confección para que lo luciera nuestra Patrona (1865-2015).
En la festividad litúrgica de la Santísima Virgen de Las Nieves recordamos este año las prendas de vestuario y piezas de plata que integraban el alhajamiento de la Señora, según diversos documentos e inventarios de la segunda mitad del siglo XIX, justo después de que el imaginero sevillano Gabriel de Astorga la tallase en 1864. El manto rojo que luce en la fotografía, que ilustra el artículo publicado en el Boletín de la Hermandad, cumple este año el 150º aniversario de su confección para que lo luciera nuestra Patrona (1865-2015). «Tris Anne plene gracie nobis…». Así reza la invocación litúrgica correspondiente al día de la festividad de la santa (26 de julio) que recoge, en latín eclesiástico de la Edad Media, el Misal Hispalense más antiguo que conserva la Biblioteca de nuestra Catedral, datado en el siglo XIII. Desde tiempo inmemorial, los escritores clericales conocieron bien el empleo de tris como abreviatura de mater-matris, según relata José Francisco de Isla en su «Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas», por lo que no deberíamos descartar la posibilidad de que el topónimo trianero pueda significar Madre Ana, y que su origen se encuentre asociado a la cultura castellana y católica.
«Tris Anne plene gracie nobis…». Así reza la invocación litúrgica correspondiente al día de la festividad de la santa (26 de julio) que recoge, en latín eclesiástico de la Edad Media, el Misal Hispalense más antiguo que conserva la Biblioteca de nuestra Catedral, datado en el siglo XIII. Desde tiempo inmemorial, los escritores clericales conocieron bien el empleo de tris como abreviatura de mater-matris, según relata José Francisco de Isla en su «Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas», por lo que no deberíamos descartar la posibilidad de que el topónimo trianero pueda significar Madre Ana, y que su origen se encuentre asociado a la cultura castellana y católica. La reconquista de Sevilla protagonizada por el rey Fernando III se consumó definitivamente cuando se expulsaron a los musulmanes atrincherados en el castillo de aquella orilla del río, como estratégico enclave económico y comercial para la ciudad que era. Tras librarse una durísima batalla naval en el Guadalquivir, la flota castellana comandada por el almirante Bonifaz consiguió romper la gruesa cadena del primitivo puente de barcas que se hallaba anclada a la Torre del Oro, dejando a los enemigos completamente aislados. Después de que los cristianos arrebatasen el dominio de Ixbilia a los andalusíes (23 de noviembre de 1248), los nuevos pobladores cristianos pudieron exponer al culto a Santa Ana en el viejo castillo almohade, donde se erigió la primera parroquia del arrabal, tal como se deduce de algunos documentos eclesiásticos que designan a la fortaleza bajo las advocaciones conjuntas de San Jorge y Santa Ana. Unos años más tarde, mandó construir en el lugar de hoy el rey de Castilla Alfonso X el actual templo parroquial dedicado a Santa Ana (entre 1266 y 1280) –del que se conmemorará el próximo año su 750 aniversario constructivo–, como indican los analistas sevillanos.
La reconquista de Sevilla protagonizada por el rey Fernando III se consumó definitivamente cuando se expulsaron a los musulmanes atrincherados en el castillo de aquella orilla del río, como estratégico enclave económico y comercial para la ciudad que era. Tras librarse una durísima batalla naval en el Guadalquivir, la flota castellana comandada por el almirante Bonifaz consiguió romper la gruesa cadena del primitivo puente de barcas que se hallaba anclada a la Torre del Oro, dejando a los enemigos completamente aislados. Después de que los cristianos arrebatasen el dominio de Ixbilia a los andalusíes (23 de noviembre de 1248), los nuevos pobladores cristianos pudieron exponer al culto a Santa Ana en el viejo castillo almohade, donde se erigió la primera parroquia del arrabal, tal como se deduce de algunos documentos eclesiásticos que designan a la fortaleza bajo las advocaciones conjuntas de San Jorge y Santa Ana. Unos años más tarde, mandó construir en el lugar de hoy el rey de Castilla Alfonso X el actual templo parroquial dedicado a Santa Ana (entre 1266 y 1280) –del que se conmemorará el próximo año su 750 aniversario constructivo–, como indican los analistas sevillanos. El documento medieval más antiguo que se conoce, en el que aparece Triana nombrada ya como tal, por primera vez, se fecha en 1250 y se trata de un ordenamiento efectuado por el rey Alfonso X para encomendarle la guarda del castillo trianero a 100 caballeros nobles y 300 peones. La Iglesia hispalense estableció el reparto de las feligresías parroquiales en collaciones, adjudicándole por lógica a cada circunscripción denominaciones del santoral religioso propio del medievo. Si analizamos la nómina de los barrios sevillanos (Santa María, San Salvador, San Pedro, Santa María Magdalena, San Andrés, San Martín, San Gil, Omnium Sanctorum, Santa Catalina, Santa Lucía, San Julián, Santa Marina, San Lorenzo, San Vicente, San Miguel, San Juan de la Palma, San Marcos, etc…), advertimos que todos poseen nominaciones vinculadas al catolicismo castellano, por lo que carece de sentido que alguna collación dejase de recibir un nombre de naturaleza cristiana, entre otras razones porque los propios vecinos cristianos de cada sector no terminarían sintiéndose identificados con él. El ayuntamiento de aquel periodo usó como punto de partida, en la división administrativa de la ciudad, el organigrama eclesiástico implantado por la Iglesia sevillana a raíz de la erección de su Archidiócesis, después de la reconquista fernandina. De modo que el nombre conferido por la Iglesia a las demarcaciones parroquiales, terminaron convirtiéndose en el de cada barrio, produciéndose así una plena identificación entre barrio y parroquia.
El documento medieval más antiguo que se conoce, en el que aparece Triana nombrada ya como tal, por primera vez, se fecha en 1250 y se trata de un ordenamiento efectuado por el rey Alfonso X para encomendarle la guarda del castillo trianero a 100 caballeros nobles y 300 peones. La Iglesia hispalense estableció el reparto de las feligresías parroquiales en collaciones, adjudicándole por lógica a cada circunscripción denominaciones del santoral religioso propio del medievo. Si analizamos la nómina de los barrios sevillanos (Santa María, San Salvador, San Pedro, Santa María Magdalena, San Andrés, San Martín, San Gil, Omnium Sanctorum, Santa Catalina, Santa Lucía, San Julián, Santa Marina, San Lorenzo, San Vicente, San Miguel, San Juan de la Palma, San Marcos, etc…), advertimos que todos poseen nominaciones vinculadas al catolicismo castellano, por lo que carece de sentido que alguna collación dejase de recibir un nombre de naturaleza cristiana, entre otras razones porque los propios vecinos cristianos de cada sector no terminarían sintiéndose identificados con él. El ayuntamiento de aquel periodo usó como punto de partida, en la división administrativa de la ciudad, el organigrama eclesiástico implantado por la Iglesia sevillana a raíz de la erección de su Archidiócesis, después de la reconquista fernandina. De modo que el nombre conferido por la Iglesia a las demarcaciones parroquiales, terminaron convirtiéndose en el de cada barrio, produciéndose así una plena identificación entre barrio y parroquia. Los expedicionarios, de gran formación teológica y humanística, se nutrieron de la forma de vida y el estrecho vínculo que sus respectivas órdenes mantenían aquí con el pueblo. Varios documentos de los siglos XVII y XVIII desvelan cómo los misioneros empleaban para seducir a los indígenas ciertas fórmulas propias de la religiosidad popular sevillana, como método pastoral para adoctrinarlos en el credo católico. A los nativos de aquel continente les atraían cuestiones relacionadas con la Pasión, la estética del dolor plasmado en las imágenes de Cristo y la Virgen y el ritual de las procesiones. Bien es cierto que nuestra Semana Santa se formalizó como la conocemos hoy a partir del Concilio de Trento (1545-1563), pero probablemente, en las primeras décadas del Quinientos, tuvieron que influir bastante en la definición de muchas formas externas de nuestra piedad popular otras prácticas paralitúrgicas, ejercitadas por los componentes de aquellas legiones de misioneros y frailes de los conventos sevillanos. Aunque, con anterioridad a la irrupción de la Carrera de Indias, Sevilla fue ya una ciudad conventual, a partir de la segunda mitad del siglo XVI comenzó a incrementar el número de conventos, gracias a la inversión del capital indiano recibido por parte de algún benefactor acaudalado. Fue en el siglo XVII cuando, al contar ya con representación masculina de casi todas las órdenes religiosas (franciscanos, cartujos, trinitarios, jerónimos, benedictinos, dominicos, carmelitas calzados, jesuitas, hospitalarios de San Juan de Dios, mínimos, mercedarios, agustinos, camilos, filipenses y capuchinos), y otras muchas de ellas del ámbito femenino, terminó de alcanzar su definitiva identidad como una de las más destacadas ciudades conventuales barrocas de toda Europa. Este carácter conventual no sólo incidió en la fisonomía morfológica de nuestro mapa urbanístico, sino que repercutió sobre todo en la elevación de su nivel cultural, sobredimensionado hasta unos límites insospechados. El trasiego junto con el ir y venir de tantos hombres entregados a la catequesis y a la enseñanza, que llevaron allende los mares el habla, tradiciones y costumbres de esta tierra, sabemos hoy que sirvieron para componer el monumental mosaico de expresiones tan plurales que definen a Sevilla.
Los expedicionarios, de gran formación teológica y humanística, se nutrieron de la forma de vida y el estrecho vínculo que sus respectivas órdenes mantenían aquí con el pueblo. Varios documentos de los siglos XVII y XVIII desvelan cómo los misioneros empleaban para seducir a los indígenas ciertas fórmulas propias de la religiosidad popular sevillana, como método pastoral para adoctrinarlos en el credo católico. A los nativos de aquel continente les atraían cuestiones relacionadas con la Pasión, la estética del dolor plasmado en las imágenes de Cristo y la Virgen y el ritual de las procesiones. Bien es cierto que nuestra Semana Santa se formalizó como la conocemos hoy a partir del Concilio de Trento (1545-1563), pero probablemente, en las primeras décadas del Quinientos, tuvieron que influir bastante en la definición de muchas formas externas de nuestra piedad popular otras prácticas paralitúrgicas, ejercitadas por los componentes de aquellas legiones de misioneros y frailes de los conventos sevillanos. Aunque, con anterioridad a la irrupción de la Carrera de Indias, Sevilla fue ya una ciudad conventual, a partir de la segunda mitad del siglo XVI comenzó a incrementar el número de conventos, gracias a la inversión del capital indiano recibido por parte de algún benefactor acaudalado. Fue en el siglo XVII cuando, al contar ya con representación masculina de casi todas las órdenes religiosas (franciscanos, cartujos, trinitarios, jerónimos, benedictinos, dominicos, carmelitas calzados, jesuitas, hospitalarios de San Juan de Dios, mínimos, mercedarios, agustinos, camilos, filipenses y capuchinos), y otras muchas de ellas del ámbito femenino, terminó de alcanzar su definitiva identidad como una de las más destacadas ciudades conventuales barrocas de toda Europa. Este carácter conventual no sólo incidió en la fisonomía morfológica de nuestro mapa urbanístico, sino que repercutió sobre todo en la elevación de su nivel cultural, sobredimensionado hasta unos límites insospechados. El trasiego junto con el ir y venir de tantos hombres entregados a la catequesis y a la enseñanza, que llevaron allende los mares el habla, tradiciones y costumbres de esta tierra, sabemos hoy que sirvieron para componer el monumental mosaico de expresiones tan plurales que definen a Sevilla. Dentro de cierto tiempo habrá quien diga que la lucha de ciertos historiadores a partir del final de la dictadura por restablecer la verdad de lo ocurrido y el movimiento social pro memoria desde fines de los noventa y muy especialmente de la pasada década, no existieron o no tuvieron la menor importancia. No sería la primera vez que esto ocurre en nuestro país.
Dentro de cierto tiempo habrá quien diga que la lucha de ciertos historiadores a partir del final de la dictadura por restablecer la verdad de lo ocurrido y el movimiento social pro memoria desde fines de los noventa y muy especialmente de la pasada década, no existieron o no tuvieron la menor importancia. No sería la primera vez que esto ocurre en nuestro país.