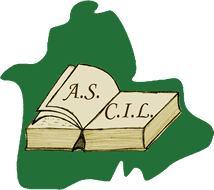Óleo sobre lienzo de la Inmaculada Concepción, pintada por Pacheco en 1619
Julio Mayo
¿Había nacido la Virgen sin mancha original, o vino al mundo pecadora como el resto de los mortales? En el Siglo de Oro -corría el año 1615-, se avivó la vieja discusión teológica que terminó enfrentando a frailes franciscanos y jesuitas, defensores de la concepción inmaculada de la Madre de Dios, contra los de la orden dominica, que se postularon como maculistas. El asunto desató una gran polémica que pasó a la calle, donde llegó a generar un importante conflicto social. El pueblo sevillano tomó partido, con inusitado fervor, por la defensa de la Pura y Limpia. Enseguida, adoptaron también un claro posicionamiento inmaculista numerosas corporaciones religiosas de la ciudad como las propias cofradías, aunque sus titulares no fuesen marianos, y otras colectividades del ámbito civil (gremios laborales, ayuntamiento, audiencia de justicia, universidad y abundantes entidades locales emblemáticas). Pero los enfrentamientos adquirieron un cariz político que empezó a preocupar a la Corona. Desde Sevilla, fueron a la corte los miembros de una comisión que despertaron el interés de Felipe III, a quien también hicieron saber que, si no apoyaba lo que se defendía aquí, la monarquía hispánica podría terminar acusando una importante crisis. Con la obtención del apoyo de la realeza, fue como mejor pudo presionar en Roma el arzobispo de nuestra ciudad, don Pedro de Castro y Quiñones, a fin de conseguir las bendiciones de la Iglesia con las que legitimar el reconocimiento oficial de la causa.
Los sevillanos enviados a Madrid en 1616 por nuestro arzobispo como embajadores para exponer al rey las consecuencias de la controversia, fueron los sacerdotes don Mateo Vázquez de Leca (canónigo de la catedral y arcediano de Carmona) y Bernardo de Toro. Desde aquel mismo momento, el duque de Lerma favoreció la estancia de los ilustres emisarios en la corte y los apoyó muy decididamente ante Su Majestad. Bernardo de Toro pasó a formar parte de la diplomacia de la monarquía hispánica en Roma, donde pudo elevar las reivindicaciones a la Sede apostólica con mayor cercanía. Allí ejerció durante tres décadas su ministerio eclesiástico en Santa María de Montserrat, actual templo oficial de España, donde ocupó distintos cargos como el de administrador de aquella iglesia. Del entorno de los embajadores españoles ante la Santa Sede surgieron ideas artísticas como fórmulas para encauzar también la promoción de la doctrina.
Con la convicción de promocionar el culto a la Inmaculada, los comisionados en Roma nombrados por la catedral hispalense (Vázquez de Leca y Toro), lograron que el Papa Pablo V autorizase la acuñación de una medalla de la Inmaculada, con la inscripción «concebida sin pecado original», en 1617. Sin embargo, no se puso en circulación hasta el mes de octubre de 1619, hace ahora cuatrocientos años. Fue, precisamente, después de haber sido rechazada en España la propuesta del también sevillano don Enrique de Guzmán y Cárdenas. El mes de enero del mismo 1619, le había presentado al rey un memorial solicitándole que tuviese a bien incorporar el rostro de la Virgen María y el «concebida sin pecado original», en unas monedas nuevas de oro y plata que se iban a fabricar. Bernardo de Toro recogió en Roma la iniciativa de Guzmán, e ideó entonces promover la confección de una medalla que llevaría ese mismo lema por una cara y el cáliz y la hostia consagrada por la otra, bajo la leyenda «Alabado sea el Santísimo Sacramento». En Roma, se comercializaron las medallas unos meses antes de la festividad de la Inmaculada, aunque, ante las protestas de los maculistas, quedarían retiradas de la circulación muy pronto. La mayoría fueron incautadas en noviembre dentro de tiendas romanas, en vísperas de la celebración. Solo unas cuantas se extendieron ocultamente. Sin el niño en los brazos, muestra la representación iconográfica que se puso luego en las medallas que hicieron los franciscanos con el permiso del Papa León X.
Un tierno apasionado de la Inmaculada fue también el citado don Enrique de Guzmán, quien el año 1617 pasó a integrar la embajada sevillana nombrada por el rey en Madrid, tras marchar Vázquez de Leca a Roma en 1616. No cesó de trabajar por la causa durante los reinados de Felipe III y IV. Con sus gestiones, contribuyó a que la monarquía española mantuviese negociaciones diplomáticas con la Santa Sede, orientadas a conseguir el reconocimiento de la Inmaculada Concepción de la Virgen como dogma de fe. Cuando Vázquez de Leca se vino de Roma a Sevilla en 1624, designó embajador en Italia a don Enrique Guzmán, que hasta entonces había sido agente real de la piadosa opinión. Allí fue nombrado también embajador de la Orden militar de la «Inmaculada Concepción de la Virgen María», en julio de 1626, después de haberla instituido Su Santidad, Urbano VIII, en 1624. Con el hábito de esta orden lo retrató Francisco Pacheco en sus «Adicciones a las pinturas sagradas». Fue autor de un tratado denominado «De Immaculata Virginis Conceptione», que no llegó a imprimirse.
Celebración del 8 de diciembre
En las décadas iniciales del siglo XVII, era pleno Barroco, existieron muchas dudas sobre la celebración del 8 de diciembre como fiesta de precepto. En la ciudad de Sevilla y todo su Arzobispado lo era. Por ejemplo, en 1617, el señor arzobispo concedió una indulgencia de cuarenta días a quienes oyesen misa durante la fiesta de la Inmaculada Concepción. Casualmente, el año 1619 coincidió el día 8 con el segundo domingo de adviento, tal como sucede hoy, por lo que surgieron indecisiones sobre la conmemoración de la Purísima aquel mismo día. El señor arzobispo mandó anunciar que sí se celebraría por haberlo acordado así el cabildo catedralicio, conforme a lo dictado en el Concilio de Trento. En los últimos días de noviembre de aquel 1619, publicó el maestro de ceremonias del templo Metropolitano, don Sebastián Vicente de Villegas, un opúsculo que justificaba la celebración litúrgica. En la Biblioteca Colombina se conserva un manuscrito que describe muy ricamente los ceremoniales de aquel periodo. En él pueden advertirse los múltiples matices propios de aquí con respecto a lo establecido por el ritual romano. Valga el ejemplo del antiquísimo baile de los seises. Es un testimonio escrito de gran valor referido al culto rendido a Dios en un templo que nunca tuvo rival en el mundo.
Inmaculada de Pacheco
Distinta es la versión iconográfica esbozada en aquellos años iniciales del efervescente fragor inmaculista a la posteriormente adoptada por el escultor Martínez Montañés, o el pintor Bartolomé Esteban Murillo. Entre las alteraciones más sustanciales figuran cuestiones de indumentaria y la disposición de atributos como la media luna. Tampoco figuraba aún representada la victoria de la Virgen sobre los querubines, como Reina de los Ángeles. Pisaba, más bien, una esfera terráquea oprimiendo al dragón o la sierpe pecaminosa. Fue en 1619 cuando el pintor Francisco Pacheco terminó su lienzo de la Inmaculada, en el que figura el poeta Miguel del Cid, autor de «Todo el mundo en general», por delante de la Torre del Oro y la propia Giralda. Los principales emblemas de aquella opulenta Metrópolis que tanto luchó por conseguir la aprobación de la fiesta de este 8 de diciembre, y que se mantuvo en guardia dispuesta a haber derramado sangre si hubiese sido necesario. Todo en honor de la pureza original de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Pura, Limpia, y Bendita.