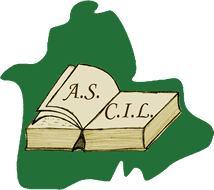El hambre comenzó a hacer mella y se generó una alarmante situación de pánico colectivo. Entonces, la Iglesia sevillana se anticipó a organizar un recorrido procesional con la Virgen de los Reyes, antes que el Ayuntamiento concretase su dispositivo de plegaria institucional, en torno al crucificado del convento de San Agustín, que no salió hasta once días después. Cada institución poseía, por tanto, una preferencia cultual distinta, por lo que el cabildo catedralicio no dudó en permitir que algunas cofradías entrasen en el templo metropolitano con antelación a la procesión general propuesta por el consistorio. Y la primera que lo hizo fue la del Traspaso, con su Santo Cristo, establecida entonces en el convento franciscano del Valle (hoy de la hermandad de los Gitanos).
Hacía tres meses que no llovía y se pagaba a precio de oro la fanega de trigo (no digamos ya, las hogazas de pan). El pueblo sentía una gran desolación por las desgracias tan continuadas que venía padeciendo. A la peste de 1649 y 1650 se unieron los daños ocasionados por las inundaciones, hambrunas, guerras y otras adversidades que sobrevenían –según la mentalidad religiosa barroca– como castigos por los pecados cometidos por la sociedad. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, el modelo de la rogativa fue empleado con reiteración, por los poderes eclesiásticos y civiles, como la mejor herramienta para remediar las calamidades públicas. El entonces arzobispo, don Ambrosio Ignacio Espínola y Guzmán, se propuso paliar «la seca» de 1680 con la celebración de actos penitenciales, propios de las manifestaciones de la religiosidad popular sevillana.

La extrema precariedad del momento propició que aumentase de modo considerable el número de penitentes, por lo que las hermandades alcanzaron un gran auge. Precisamente, la del Dolor y Traspaso de Nuestra Señora y Jesús Nazareno procesionaba desde 1669 la mañana del Viernes Santo. En su estación de Semana Santa a la catedral visitaba también el templete de la Cruz del Campo, yendo por la Calzada un buen número de hermanos de luces, disciplinantes e incluso hasta cofradas. Curiosamente, entre 1678 y 1680 desempeñó el cargo de mayordoma y priosta, Laura Delgado, una de las pocas mujeres que hasta la fecha han formado parte de su junta de gobierno. La ubicación periférica de la iglesia del Valle, no impidió que se inscribiesen hermanos de cierto poder adquisitivo, dedicados al comercio, como don José García de Verastegui o Andrés Hipólito de Tamariz, quienes favorecieron que se desarrollase una etapa de esplendor a finales del seiscientos. Fue en aquel tiempo cuando el prestigioso escultor utrerano, Francisco Antonio Ruiz Gijón, autor del Cachorro, realizó el asombroso paso del Señor (1688–1692).
Contó la hermandad con el apoyo difusor de los franciscanos, cuya orden religiosa ayudó mucho a extender la devoción al Cristo, tanto dentro como fuera de nuestra urbe. De hecho, la llevaron hasta América, donde se venera una imagen con el mismo título en Quito (Ecuador) desde el siglo XVII.
La devoción más popular
 |
| VER PUBLICACIÓN |
Su participación en las invocaciones de 1680 le hace prefigurar a la imagen del Gran Poder entre las de mayor atracción piadosa de aquella Sevilla del Siglo de Oro, después de que el clero facilitase su participación en los ceremoniales de súplica. En los últimos años del siglo XVII llegó a cambiar su establecimiento canónico en dos ocasiones, hasta asentarse en la céntrica parroquia de San Lorenzo (1703). El apoyo de nuevos hermanos acaudalados de la élite local, resultó determinante para destronar la capitalidad que ostentaban devociones medievales, como la Virgen de la Hiniesta o el Santo Crucifijo de San Agustín, por las que históricamente había apostado el ayuntamiento para cumplimentar sus votos de promesa. Algunos de los miembros de las estirpes nobiliarias que veneraban al crucificado agustino de la Puerta Osario, a cuya hermandad estaba obligada la del Traspaso a dejar túnicas para los cofrades de luz, pasaron en generaciones posteriores a incorporarse a la cofradía del Señor. En 1706, volvió a salir de modo extraordinario pidiendo que el rey Felipe V recuperase el principado de Cataluña y reino de Valencia, en plena Guerra de Sucesión española. De su empoderamiento milagroso dio buena fe el beato capuchino fray Diego José de Cádiz, quien, en la segunda mitad del siglo XVIII, escribió sobre su fama pública y la multitud de prodigios que se le atribuían. Ya en el siglo XIX era la imagen de mayor contemplación, tal como acreditan en sus libros Manuel Serrano Ortega y Francisco Almela.
Por encima de su meritoria calidad escultórica, el Gran Poder compendia una singular teología popular que lo hace ser visto por el pueblo sevillano como su auténtico Dios. Como protector, transmite convicción y una fortaleza sobrenatural para cargar con la pesada cruz, definida por mi paisano Romero Murube, como la de «todos los pecados del mundo». Y lo que realmente conquista nuestros corazones, es su valentía. La de esa zancada eterna que da al frente guiándonos y abriéndonos el camino.
JULIO MAYO ES HISTORIADOR