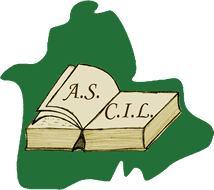Tocábamos las campanas y charlábamos, como dos adultos con memoria y poso suficiente para la reflexión, aunque yo no fuera más que un mocoso con una curiosidad por el mundo que iba más allá de lo que aparentaba. Pese a mi juventud, había aprendido que la señal en los entierros de las mujeres era una tin y una tan, mientras que en los de los hombres era dos tan, monótonos, periódicos, cada minuto o así, a lo largo de todo el funeral. Como éramos dos monaguillos, yo disfrutaba cuando la misa le tocaba al otro y podía compartir con Francisco Mayo, que iba para 80 años, la aprovechable velada de sus conocimientos mientras nos turnábamos en el toque.
De siempre me pareció un caballero educado y memorioso. No olvidaré jamás el contraste entre su conversación fluida y genial y la de otro viejo que yo había conocido al principio de mi llegada a la parroquia, Pepe el Moreno, el sacristán, que estaba a un paso de la agonía y que se desesperaba cuando me veía barrer tan torpemente. Me arrancaba el escobón de las manos, barría con suavidad, haciendo montoncitos con el arroz de las bodas para irlos a recoger después, mientras mascullaba con su dentadura postiza inadaptada: “Mira que es sencillo barrer”… A Pepe lo conocí poco porque, como digo, yo llegué cuando el Señor empezó a llamarlo, así que me dejó la imagen de hombre serio que no se correspondía tal vez con la realidad de sus buenos años, de esa época en la que, según me contaron luego, tenía graciosas salidas como decir en los entierros: “Yo no quiero que se muera nadie, pero que no se acabe el chorro”. A Francisco me dio más tiempo tratarlo. Me enseñó muchas cosas mientras tocábamos las campanas de los entierros como quien echa un cigarro al atardecer.
En la misma época, yo aprendí mecanografía, informática, taquigrafía y hasta principios básicos de contabilidad en la academia que regentaba una de sus hijas, Rosario. Y conocí a uno de sus nietos, Julio, que apuntaba maneras de historiador y que, con el tiempo, se convertiría en el archivero municipal del pueblo. De modo que intimé con buena parte de su familia. Pero lo más conmovedor es que, también por la misma época, conocí una de las anécdotas que él me contaba mientras tocábamos las campanas que yo nunca hubiera conocido por otra fuente y que me pareció providencial para intimar con la mía sin tratarla siquiera. Francisco hizo la mili y participó en la guerra civil con mi abuelo parterno, Manolo Romero Castellano. Durante varios años fueron compañeros muy unidos. Pero yo, por motivos familiares que no vienen al caso, lo conocía poco. Apenas hablé con él unas cuantas veces. Y tal vez por ello me deslumbró más que Francisco me contara, entre risas que lo rejuvenecían, que durante aquellos difíciles años de la guerra, como mi abuelo tenía novia (mi abuela) y él no, Francisco le cedía el pase que le pertenecía para que se viniera a ver a mi abuela. “Iba a ver a María cuando le tocaba a él y cuando me tocaba a mí”, decía Francisco con una risa que lo hacía retorcerse, con los ojos chiquititos. “Le decía: Toma, Manolo, vete con María, y allá que iba tu abuelo para ver a la novia”, me contaba. Aunque niño, no se me escapaba la causalidad de que gracias a aquellos pases que le cedía a mi abuelo, la relación con mi abuela se consolidó hasta el punto de casarse con ella, tener siete hijos, incluido el penúltimo que fue mi padre y que, consecuentemente, yo mismo viniera al mundo.
Muchos años después, cuando todos murieron, a mí me siguió resonando en la memoria la risa franca y pueril de Francisco Mayo contándome aquellas batallitas y se me disparaba la imaginación para concluir que, de alguna manera, yo nací gracias a su generosidad soldadesca con uno de sus compañeros de pelotón. No se lo conté nunca a su nieto, Julio Mayo, a quien la vida me acercó por el amor común a las letras, y que el otro día, cuando el archivo del que él es responsable salió ardiendo, parecía un chiquillo consternado con el mundo, abrazado al único libro, el del Becerro, del siglo XVII, que salvó de las llamas.
Viéndolo llorar, me acordé de su abuelo, no sólo de cuando tocábamos las campanas, sino de cuando, ya mayor, coincidimos en su casa del campo, delante de una bandeja extraordinaria de tomate del pueblo bien aliñado. Viéndolo llorar, me pareció injusto para el pueblo que las llamas se llevaran en un rato toda la historia de un pueblo a la que él se ha entregado en cuerpo y alma, y no sólo él, sino el espíritu de su familia desde la afición a la historiografía de su propio abuelo. Me pareció injusto que Julito tuviera que llorar delante de un archivo carbonizado que era del pueblo entero pero que, sobre todo, era su archivo. Fíjense si Julito Mayo y el archivo y el pueblo son lo mismo que la dirección de su correo electrónico, antes de la arroba, es archivo41720. Nunca he conocido a nadie que, al margen de la lógica o ilógica vocación por su oficio, no pensara además en su trabajo como forma de llegar a fin de mes, sino como forma de vida. Julio siempre ha dicho que se aficionó a la Historia por su abuelo Francisco, que tenía un diario en el que escribía lo más relevante del acontecer del pueblo. Cada día apuntaba quién se había muerto, quién había nacido, quién se había casado con quién, qué hecho memorable había que recordar. Durante años. Esas libretitas empolvadas las guarda Julio en su casa como oro en paño. Y se han salvado de la quema. Al acordarme de ellas, me acordé también de Francisco, de mi abuelo, del arroz de las bodas, de las campanas, de mi cara de asombro descubriendo el mundo desde el porche de la parroquia… como si las llamas que han destruido el archivo me iluminaran la memoria hacia el origen de cómo empiezan los archivos personales de quienes no pueden vivir sin la Historia, la suya y la de todos.
Y mientras el pueblo dictaba sus sentencias, haciendo coincidir los indicios con los incendiarios; mientras los políticos se dedicaban a su estéril pelea… mientras crepitaban tantos disparates en el fuego amasado del odio y la hipocresía, yo me acordaba de los diarios de Francisco Mayo, a los que ahora tendrá que acudir su nieto para empezar a reconstruir la memoria de tantos desmemoriados. Que Dios le ayude. Y su abuelo desde la Gloria.
Por Alvaro Romero
Doctor en periodismo y profesor de literatura
Fuente: El correo de Andalucía